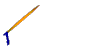LA LLAMADA DE SAN LÁZARO
Rafael
A. Marañon
...”Y, sin embargo, es bello”, se dijo
acechándolo a través del humo del cigarrillo, que se mezclaba con el
vaho helado de su aliento. Desde su
ventana, Pedro contemplaba cada noche un mudo panorama:
el barrio de San Lázaro.
San Lázaro había sido un barrio habitado hasta hacía
unos diez años. Entonces, ninguno
de los grandes edificios de viviendas que ahora se alzaban, imponentes a su
alrededor, existían. Sólo sus
casitas bajas, humildes, habitadas con gente humilde, ya entonces con sus muros
cubiertos de verdín, que se comía la ajada capa de cal que aún conservaba de
sus época de esplendor... Un
barrio creado setenta años atrás por las autoridades de la época para dar
cobijo a trescientas o
cuatrocientas familias pobres. En
aquel tiempo, el barrio se podía considerar un suburbio, pero ahora había
quedado preso del crecimiento anárquico de la ciudad, y paradójicamente, el
lugar que siempre había ocupado era ahora céntrico.
No estaba mal, para un barrio fantasma.
Tal vez San Lázaro había conseguido mantener su
ruinosa dignidad unos meses después de haber sido desalojado por orden del
Ayuntamiento, pero no debieron ser muchos.
San Lázaro estaba mortalmente herido de vejez, de miseria, que impedía
su mantenimiento, e incluso de desidia. Ocasionalmente
tras su abandono, alguna familia errante se instalaba, nunca de manera
permanente, allá. Otras gentes,
otras razas, unidas tan sólo por lo astroso de sus ropas, se refugiaban allí,
sobre todo en los insospechados inviernos glaciales de aquella ciudad que, por
meridional, se creía templada.
Tan sólo las calles adyacentes aportaban algo de luz
al barrio desierto. Eso y alguna
bombilla mortecina que aún lucía, incomprensiblemente indemne a tanta pedrada
y al tiempo, en las esquinas de algunas de las casas que lo bordeaban.
Y, hoy, también el pálido reverberar de la nieve bajo una luna
intensamente blanca.
El silencio allí era absoluto:
tan sólo un distante rumor, el de la Avenida Manzanares, llegaba en
forma de eco extraño y errante, de paso. Si
de día San Lázaro era un submundo inverosímil, de noche era un impenetrable
gheto de silencio. A veces, alguna
manada de perros improvisaba una lúgubre serenata de aullidos a la luna.
Durante años, Pedro había fumado apoyado sobre el
pretil de la ventana de su apartamento, en el tercer piso, contemplando la fría
inmovilidad del barrio. Estudiante
noctámbulo por hábito y por vocación, cientos de descansos en la larga noche
de libros, humo y café habían tenido lugar, como un viejo protocolo, en
aquella ventana, y San Lázaro había sido de ello un testigo inquietante en su
impasibilidad. Algunos brillantes
amaneceres despertando sobre San Lázaro habían sorprendido a Pedro con una
colilla consumida en los dedos y las gafas miopes descansando sobre su expresión
absorta.
Hoy sólo eran las tres de la mañana, la primera
pausa de su sesión de estudio. Estaba
siendo una pausa larga. Podía
permitírsela: el examen era el
viernes, y aún era martes. Además,
era el último examen y, tras el interminable río de cigarrillos y noches en
vela que había acompañado a los anteriores, Pedro estaba intensamente cansado.
Este último esfuerzo le estaba resultando abrumador, y sólo se animaba
pensando que en tres días podría descansar un largo fin de semana, y olvidarse
de exámenes hasta el lejano mes de Mayo. La
colilla encendida voló arrojando vivas pavesas hacia la calle de San Juan de
Letrán, y fue a caer, sobre la vieja farola del esquinazo, a cuyo frágil calor
se había fundido la nieve que la cubría.
Y, sin saber por qué, Pedro se dio media vuelta, cerró la ventana, se
puso su desmesurado ánorak y cogió el pasillo hacia la puerta.
Sin encender la luz, salió del apartamento y se fue al ascensor, y aún
sin ser consciente de lo que estaba haciendo, salió al calmo frío de la calle,
empujándose las gafas con el dedo, bufando remolinos de vapor espesos mientras,
con la mano, buscaba otro cigarrillo dentro del maltrecho paquete.
Y paso a paso, recorrió los cien metros que le separaban de la primera
bocacalle de San Lázaro.
Desde luego que era una idea estúpida, pensó
mientras doblaba la esquina. Nunca
se le había ocurrido, en diez años, asomar las narices por San Lázaro.
Ni siquiera en verano, ni de día; ni
aún en la época en que algunos vagabundos se habían instalado allí.
Tenía que ser ahora, entrada la madrugada del que probablemente fuera el
día más frío del año, cuando se le había metido entre ceja y ceja dejarse
caer por un barrio que llevaba hibernando toda la vida, y bajo nieve toda la última
semana. “Diez minutos, eso es
todo”, se dijo apresurando el paso, mientras una incómoda aprensión se le
metía en los huesos, tan dentro como el mismo frío.
“Cien metros”, calculó: “nada; ni los
perros se atreven a aullar con tanto frío”.
El silencio era sobrecogedor. Ni
a medianoche en un descampado podría serlo tanto. Ni siquiera el rumor de la avenida se escuchaba.
La avenida parecía haber desaparecido desde que dobló la primera
esquina del barrio. A un lado y a
otro de la estrecha calle empedrada, puertas desvencijadas se afanaban por
cerrar agujeros negros y vacíos: ni un alma. Sus
pasos esponjaban ahogados la nieve bajo sus pies:
blanca tras una semana, intacta, en donde nadie había pisado.
Al azar dobló otra esquina: otro
callejón igual. Ni un alma, ni
siquiera un espíritu. La luna se
entreveía más allá de un delgado jirón de nube que no conseguía ocultar su
brillo. Pedro empezaba a notarse mojados los pies.
Un nuevo giro, esta vez a la derecha...
Lo oyó unos pasos antes, pero no fue capaz de
creerlo hasta que el sonido era tan distinto y audible como sus propios pasos, y
su evidencia le paró en seco: “¡No
puede ser cierto! ¡una guitarra tañendo en San Lázaro! ¡y a estas horas!”
Durante unos instantes, quedó atento, escuchando el
perfecto aire que las cuerdas de la guitarra trazaban en la noche.
Un airecillo desconocido, insólito y extraño, pero a la vez
armónico y perfecto. Un
aire cadencioso y solemne, taciturno, pero no lento.
“Nómadas, supongo... ¿me atreveré...?”
Y aún estaba formulándose la pregunta cuando Pedro continuó caminando,
de oído, hacia donde la tonada se elevaba intensa y obsesiva.
Aún dos recodos, mientras la nieve volvía
a caer del cielo blanda y silenciosa, y un fuego rojo y vivo hacía subir
ascuas al cielo, desde el centro de una placeta breve y angosta.
Un viejo, cano y minúsculo, tarareaba al son de las cuerdas que tañían
ahora más alto... Más allá,
oscuridad enmascarada por la viva luz de la hoguera.
—Ven,
Pedro, —masculló el viejo sin levantar la vista del fuego. —Siéntate al fuego.
A Pedro se le encogió el corazón por un momento y
se arrebujó inútilmente contra la esquina:
el viejo no levantó ni un instante la cabeza.
—Ven, Pedro, —repitió el viejo.
No tengas miedo. Ven a calentarte. Hace
frío.
Tímidamente, Pedro avanzó unos pasos.
El viejo mantenía una lechosa mirada perdida a través de las llamas.
El son de la guitarra continuaba. Pedro
se resolvió a caminar hacia la hoguera, mirando a uno y a otro lado, y atrás
con cada escalofrío. Se detuvo a
unos pasos:
—¿Y tú, quién eres? ¿De qué me conoces?
— Ven y siéntate.
Te conozco de hace mucho tiempo. Mucho
antes de que tu nacieras, yo ya era artesano de mi oficio y, como a todos los de
tu barrio, ya entonces te conocía.
Pedro buscó consuelo levantando la vista para buscar
la sombra enhiesta de la torre donde estaba el piso en que vivía.
Inútilmente. La nieve esparcía una blanca claridad alrededor, casi una
niebla. Ni el más leve contorno de
un edificio se podría distinguir envuelto en la densa bruma de la nevada.
Enfrente, el viejo encorvado y débil, atizando ahora el fuego con una rama.
Nadie alrededor. Nada que temer. Pedro
avanzó y se sentó en una caja vacía de madera que estaba colocada, boca abajo,
junto a la hoguera, cerca del viejo.
—Pues si tú me conoces, dime cual es tu nombre. Yo, a la vista, no te conozco a ti. No creo haberte visto en la vida por aquí
—Nunca has estado aquí antes.
De modo que no es aquí donde has podido verme.
—¿Y cómo sabes que no he estado antes aquí?
¿vives acaso en San Lázaro? Yo
creía que nadie vivía aquí.
—Tampoco yo. Pero
estoy aquí cada noche. Yo y mis
amigos. Y desde aquí, junto al
fuego, veo las caras de tus vecinos, la tuya también.
—¡Ajá! De
modo que me paso las noches asomado a la ventana de mi habitación, justo aquí,
al lado. Desde esa altura un fuego
no podría pasar desapercibido, tal vez ni en una noche como esta... y, sin
embargo, jamás he visto el resplandor de una hoguera desde allí.
Me consta que nunca he visto una en San Lázaro.
¡Y tú me dices que estáis siempre aquí...! ¿por qué pretendes engañarme?
—No te engaño.
Tampoco San Lázaro es lo que parece.
San Lázaro está vivo. En
todas las ciudades hay un barrio como este, muerto a la gente que lo evita día
y noche, y vivo al mismo tiempo, porque en él se forja el curso de la vida de
cada cual en toda la ciudad.
—No te entiendo.—Y después de una pausa atónita
añadió: —¿Estás bien? Hablas
como si delirases... El Hospital Clínico
está a quinientos metros. Escucha,
vamos a acercarnos juntos, yo te llevaré, y allí te harán un reconocimiento...
Una risa irónica y maligna, contenida no obstante,
interrumpió el discurso del aturdido Pedro,.
—Tienes buenos sentimientos, lo sé.
Por eso eres débil. También
porque crees en la justicia, y porque tienes fe en los demás.
No te preocupes por mí. Mi
tiempo no ha transcurrido. Mis
hilos permanecen firmes, más que los de muchos
de tu edad, más que tus propios hilos.
—Perdona. No
es que quiera ser descortés, pero si lo que quieres decir es que mi salud no es
tan buena como la tuya, te advierto que tu aspecto y el mío hacen que lo más
verosímil sea todo lo contrario de lo que has dicho.
—Y, sin embargo, no te miento.
Aunque no depende de mí. Depende
de ella —prosiguió el viejo mirando ahora a su derecha, donde el resplandor
de la fogata comenzaba a iluminar en los ojos de Pedro una insólita visión:
bajo un extravagante tenderete, una estructura redonda cubierta de flecos,
una silueta, tal vez femenina, muy incierta, se dejaba entrever.
—¿Quién es?
¿Y qué es esa extraña cubierta donde está? Parece el capullo sedoso de un
gusano. Y, de paso, respóndeme
a la primera pregunta que te hice: ¿quién
eres tú?
—Yo soy el vigilante. Un artesano de la vida y la muerte. Mi labor es, cuando me corresponde, cortar determinados hilos
de ese capullo que rodea a esa anciana. Ella
es aún más vieja que yo, y llevamos demasiado tiempo juntos, de modo que nos
comprendemos sin hablarnos. Ella señala
el hilo que es necesario cortar. Entonces, cuando el tiempo vacía una nueva clepsidra, yo
corto el hilo con mis propias manos, en el lugar que siento adecuado.
Nunca erramos.
—¿Para qué?
¿Y qué importa cortar un hilo? ¿De
qué están hechos y para qué sirven?
— Porque la clepsidra de la dama ha marcado que uno
u otro hilo toca a su fin. Y
entonces, yo lo corto— respondió el viejo con extravío, como si no hubiera oído
la pregunta.
Detrás de Pedro, un muro de cal desconchada y sin
puertas daba reposo a su espalda. Y,
aun a su amparo, Pedro sentía cada vez más escalofríos, y tendía a mirar de
reojo a todos lados, incluso atrás, donde ninguna presencia era posible.
A pesar de ello, la conversación de aquel viejo demente le parecía
curiosa.
—¿Y entonces la señora del capullo te paga por
hilo cortado? A decir verdad, el
negocio no parece ir bien. Lo
cierto es que se está muy quieta. Además,
cuando se acaben los hilos ¿te quedarás sin trabajo?
—Efectivamente, si así sucediese.
Pero no sucederá, porque otros hilos nacen para reemplazar los que son
cortados. Otro vecino de nuestro
barrio se encarga de ello. Se llama
Lapso.
—¿Es sereno, como tú? —rió Pedro burlón—
¿Sois una cofradía de serenos para trabajar tan de noche?
¿Y dónde dormís cuando termináis vuestra jornada?
—No dormimos.
Pero tampoco nos movemos de aquí. No
podemos, porque nada sucede al azar; nada
es deliberado, y no podemos dejar que lo sea.
Por esta única razón existimos.
—De modo que dormís de día.
—No dormimos nunca.
Tal vez nos movamos de un lado a otro del barrio, pero siempre estamos
aquí. De todas formas, aquí nunca
es de día.
—¿Y cómo es que nadie parece conocer vuestra
presencia aquí? Además, seguro
que algo tenéis que dormir, hombre. Tú,
tu amiga, el otro sereno. ¡Vamos!
Todo el mundo tiene que dormir.
—No, yo soy el vigilante. Sólo me conocen aquellos a quien llamo. Es también mi privilegio.
La dama tiene otros, y Lapso aún otros.
Soin se encarga de lubricar los hilos cada poco tiempo, y Volen de
tensarlos para que no se desgasten antes de tiempo. Somos muchos más de los que aquí ves. Ellos se mueven por el barrio, tal como la oscuridad se
cierne permanentemente sobre ellos.
—Bueno, anciano.
Pues me ha gustado mucho tu cuento, aunque no he entendido ni palabra.
Pero es hora de irme. El
reloj se me ha parado y sigue marcando las tres, pero el tiempo no deja de
correr y debo llevar aquí más de media hora.
He de volver. Tengo un
examen que estudiar.
—Siempre serán las tres si aquí te quedas.
Ya te he dicho que aquí nunca amanece.
Crono, otro conocido nuestro, se preocupa de que así sea.
Es su oficio.
—¿Crono? ¿Como
Cronos, el Dios griego del tiempo? Esta sí que es buena. Pues
mira, ya de paso, me gustaría conocer a Afrodita, si es que anda por aquí.
Me han dicho que está buenísima, y que es muy cariñosa.
—Por aquí suele andar. Pero no te dejes engañar.
Afrodita cambia de aspecto cada una de las veces que la miras.
Se empequeñece cuanto más te fijas en ella y, finalmente, se evapora
cuando ya está arrugada y resulta repulsiva.
Ella es así. No es culpa suya. Cumple
también su función tal y como le ha sido asignada.
—Bien —rió Pedro entre dientes—
Pues es hora de terminar mi paseo. En
realidad, no sé lo que me impulsó a venir aquí, pero ha valido la pena por oír
semejante cantidad de dislates. Y
perdona mi desenfado, amigo.
Una voz lejana aulló: “Las tres y sereno”.
Pedro no supo qué pensar. Aunque
acababa de bromear sobre ello, sabía que hacía más de tres décadas que en su
ciudad, ni en ninguna otra que él conociera, había serenos.
Pero no pudo pensar más de un instante en ello, al volver oír la voz
del viejo.
—Yo no soy tu amigo. Y si estás aquí, es porque te hemos llamado.
Has respondido a la ineludible llamada de San Lázaro.
Ven: —añadió el viejo con la mirada, ahora límpida, chispeando en
inquietantes brillos rojizos y azulados— te presentaré a mi amiga. —Y sin
esperar respuesta, se dirigió al capullo de hilos que rodeaba a la mujer, cuyo
atuendo, tocado de una capucha, se distinguía ahora con claridad, al tiempo que
ocultaba todos sus rasgos.—Es la muerte.
Como si Pedro lo hubiera sospechado, se sintió
recorrido por un largo escalofrío de miedo, que hasta ahora había conseguido
disfrazar tras su capa de cinismo para
con el viejo. Allí dentro, la dama
no se movía. Pedro, sin saber cómo,
supo que, en efecto, era la muerte la que, con las manos cruzadas sobre el
regazo de la túnica oscura, escrutaba en su mente cuál hilo, cuál vida,
correspondía al vigilante cortar a medida que la clepsidra se vaciaba.
El persistente escalofrío se hizo tiritona incontenible, entrechocar de
dientes, más fuerte que el crepitar del fuego, que jamás parecía perder
fuerza. Quería volver la cabeza.
Comenzaba a pensar que el próximo hilo que el vigilante había de cortar
sería el suyo; que por esa razón
estaba allí. Pasó de la más sardónica
incredulidad a la más firme convicción de que cuanto había oído era cierto.
Y tuvo la certeza de morir.
—No eres tú Pedro.
Pero Esperanza pensó que debías venir, porque este hilo —y señaló
uno, delgado y destensado,— sólo recuperará el tiempo que conforme a su
clepsidra le corresponde gracias a ti. Tú
debes convencer a su dueña que debe fortalecerse y vivir. De lo contrario, el hilo será cortado y, antes de su tiempo,
ella morirá.
—¿Quién es ella? —consiguió farfullar entre
los dientes castañeteantes Pedro.
—Ella es tu novia, Blanca. Blanca se sabe enferma.
No te ha dicho nada, pero tiene cáncer.
Tú la has visto adelgazar y languidecer en cuerpo y alma en los últimos
meses. Deberías haberlo sospechado.
—¡Debería haberlo hecho! ¿de modo que era eso?
¿cuánto tiempo de vida le queda?
—Años; muchos
años. Pero a ella le corresponde
luchar, luchar contra la muerte. Su
espíritu puede derrotarla. Tú
debes insuflarle el espíritu de combate. Debe
creer que vivirá para poder luchar, o no lo hará, y morirá:
y sólo a ti te creerá. Por
eso, esta noche, San Lázaro te ha llamado a ti.
—¿Yo viviré?—y antes de acabar de formularla,
Pedro se arrepintió de su cobarde pregunta.
—Aún sí. Pero
sólo ella sabe cuánto más con exactitud. Y a mi nada me ha dicho sobre ti. ¿Deseas realmente saberlo?
Y como si la muerte hubiera sentido el anhelo de su
curiosidad, levantó el rostro, perfectamente visible a través de la cortina de
hilos, ahora casi imperceptible entre ellos, para helar de nuevo la sangre en el
corazón y las venas de Pedro. Porque
en su rostro, Pedro vio reflejado, hito a hito, el suyo propio.
—¡Tiene mi rostro! —chilló histérico.—¡Es a
mí a quien espera!
—No, Pedro, cálmate. La muerte nos refleja a todos.
Su rostro es el de quien la contempla.
No podría ser de otro modo, piénsalo.
Pero verte en ella no quiere decir nada más que te conoce y que, en algún
momento, te espera. Si quieres
saber cuándo, es tu privilegio siendo como eres un elegido por estar aquí esta
noche, por haber sido convocado. Te
lo repito... ¿deseas saberlo?
—Pedro contempló una profundísima mirada oscura,
brutalmente fría y vertiginosa a un tiempo, en el reflejo de su rostro sobre la
faz de la muerte. El miedo que sentía
le hacía agitar involuntariamente cada músculo de su cuerpo en espasmos que
ocultaban el tiritar de su cuerpo aterido.
—¡No! —chilló—
¡No quiero saberlo! ¡Ni
ahora ni nunca!... —y Pedro rompió
a llorar, retrocediendo a trompicones mientras la muerte volvía a bajar el
rostro, que nuevamente quedaba oculto bajo el capuchón.
—Calma, muchacho, calma. Ella ya no te mira. ¿Ves?
Otra vez está pensando en sus hilos.
Casi a tientas, Pedro logró dar con la caja que le
había servido de asiento. Se sentó
en ella, apretando la espalda contra el muro, por más que poco fuera el
consuelo y refugio que este pudiera proporcionarle.
A su lado, el viejo volvió a ocupar su asiento junto a él.
Temblando y tiritando a la vez, consiguió reencontrar su entereza y su
aliento.
—Estoy soñando.
No puede ser cierto lo que he visto.
No puedo estar viendo lo que veo.
El vigilante permaneció en silencio.
Volvía a contemplar las llamas. El
silencio se tensó al tiempo que la nevada cesaba.
Las llamas menguaban y el crepitar cesaba.
Ni un sólo aliento interrumpía la queda vigilia.
Pedro comenzó a entrar en calor, acurrucado, la cara entre las manos, la
vista en las ascuas que empezaban a replegarse del fuego que cedía.
Tal vez durmió.
No lo sabía. Tan sólo tenía
la certeza de que había transcurrido un tiempo considerable.
Quizás una hora, pero pudo ser más.
Se sobresaltó al tiempo que sufría un nuevo escalofrío.
Volvió la cabeza en dirección al vigilante, con aprensión:
no había nadie. Sólo una
silla de esparto vacía, y en su asiento, un anillo de plata, redondo y liso,
sin ningún adorno. Aún con más
aprensión, miró hacia donde la muerte tejía sus hilos mentales. “Nada”, suspiró con alivio.
Alrededor de sí, la plaza estaba desierta, extática
bajo la nieve recién caída. La
bruma había desaparecido. La luna
continuaba inmóvil, tanto que parecía dibujada por entre las leves nubes
anaranjadas. Tal vez algo de viento
comenzó a soplar entre las inextricables callejuelas.
El fuego no estaba. En su
lugar, ni los restos de la hoguera habían quedado, como si nunca la hubiera
habido.
Nuevamente intentó buscar una referencia, uno de los
grandes edificios que le indicarían hacia dónde encontrar una salida a aquel
barrio hechizado que albergaba a la muerte.
Pero más allá de las primeras casas, un uniforme vacío oscuro se
alojaba por doquier, y le fue imposible distinguir nada más. Volvió a bajar la cabeza y miró a la silla, buscando su
cordura. El anillo aún estaba
sobre la silla. ¿Había estado
alguna vez en los dedos del vigilante? Ni
aun de eso se sentía seguro. Pero,
de una u otra manera, lo aceptó: lo
tomó en sus manos y buscó en tres dedos antes de dejarlo colocado en el que
mejor se ajustaba. El anillo estaba
caliente y brillaba, metálico, bajo el rayo de luna.
Pedro se recompuso el viejo ánorak, bajo el que tan
protegido se sentía. Se hundió
las manos en los bolsillos y se dirigió hacia el callejón por el que hacía
tal vez un par de horas había desembocado en aquella plazuela llena de
alucinaciones. Dobló una calle a
la izquierda y otra a la derecha, al contrario de como recordaba haber hecho al
entrar en el barrio. Una escalera
se le apareció súbitamente tras un recodo.
Nunca había visto aquella escalera.
Pero la dirección era la correcta,
ahora lo recordaba con mayor claridad.
De modo que la subió. Sobre
el rellano, muros sin ventanas estrechaban un pasillo empedrado que ascendía.
Pedro lo tomó, aunque no recordaba ningún pasadizo tan largo.
Nueva bifurcación y una calle ciega a la derecha.
Tomó el camino de la izquierda y recorrió un callejón flanqueado a un
lado de un murete tras del cual se entreveía la calle de abajo.
La plaza de los sortilegios no se divisaba y, sin embargo, tenía que
estar allí mismo, debajo del improvisado mirador. Un muro le obligó a girar, esta vez a la derecha... ¡Otras
escaleras! Pero eso no podía ser:
¡San Lázaro era un barrio llano como la palma de su mano! No tenía el más mínimo relieve, él lo sabía muy bien,
cansado de contemplarlo desde su ventana durante años.
Ya le había resultado extraño encontrar las primeras escaleras.
Estas otras, largas y empinadas hasta perderse en la oscuridad, eran un
espejismo imposible. Pero si esto
no era San Lázaro, ¿qué era entonces? Le
habrían trasladado de lugar mientras dormía.
Sin embargo el sitio no le pareció familiar. Es
más, ni siquiera estaba seguro de haberse dormido realmente, de modo que no
habría resultado fácil que le movieran lo más mínimo sin que lo hubiera
notado
Un vértigo brutal se apoderó de Pedro: ¿estaría
muerto, vagando en busca de un incierto destino? Se desplomó precariamente sobre un rodado guardacantón
hasta que se sintió mejor. Desde
luego, no podía estar muerto. Los
muertos no se mareaban.
Nuevamente, un aire obsesivo: las cuerdas de la guitarra que antes escuchó, templaban en el vacío nocturno. Pedro se levantó y subió las escaleras que tenia enfrente. Arriba, más callejones oscuros. El de la derecha ciego. El de la izquierda tenebroso y maloliente. Al frente, fijándose, un frío resplandor. Hacia allá avanzó unos pasos, pero se detuvo cuando vio recortarse sobre el fondo brevemente iluminado, unas figuras que danzaban y se retorcían absurdamente al son de la guitarra. Erizados los cabellos, Pedro retrocedió con la vista al frente. Y mordiéndose el labio, se dirigió hacia el callejón de la izquierda, que tan tétrico le había parecido.
Apenas hubo dado diez pasos, la guitarra calló súbitamente,
y el intenso —así le pareció— rumor de la avenida, los coches que
aceleraban arrancando desde el semáforo en verde, le llegó nítidamente a los
oídos justo en la esquina siguiente. ¡Había
salido!
Hacia arriba, la mole imponente de su propio edificio,
que diez pasos atrás no había logrado distinguir.
A menos de cincuenta pasos, el marco iluminado de su propio portal, con
todas las luces encendidas. Su
calle desierta, pero bien iluminada por los neones anaranjados, se desplegaba a
uno y otro lado, solitaria pero tranquilizadora.
Un tremendo suspiro de alivio se apoderó de el.
Caminó unas zancadas vacilantes, hasta recuperar la compostura. Comenzó a apresurarse, sin atreverse a mirar a su espalda,
con un trotecillo regular que se convirtió en carrera mientras encontraba la
llave del portal en su bolsillo, la cual empezó a apuntar hacia la cerradura
diez metros antes de llegar a ella. Abrió
tan rápido como el temblor del frío y del miedo se lo permitió.
Entró y cerró a sus espaldas y, desde el portal, se volvió y miró
hacia el lugar del barrio desde donde había emergido.
Pero, tal y como ahora recordaba, no había ni una calle en el lugar por
donde había abandonado San Lázaro. Tan
sólo se veía la alta tapia que siempre había estado allí.
Como si la entrada al mundo extravagante y misterioso que acababa de
abandonar le hubiera sido vedada tras habérsele ofrecido una salida.
Decidió no comprenderlo. Tal vez pronto amanecería, y aún le esperaba una madrugada
de estudio, si es que conseguía concentrarse después de la opresiva pesadilla
que acababa de vivir. El zumbido
del ascensor le pareció cálido y tranquilizador, mientras que se frotaba las
sienes y se veía acariciado por un reconfortante calor.
Salió del ascensor como un borracho.
Encendió la luz de la planta y miró
el reloj. Era seguro que se había parado.
Marcaba las tres de la madrugada, la misma hora a la que había salido.
La misma —pensó sobrecogido— que había cantado el sereno inverosímil
de su sueño, si es que había soñado. Metió
la llave de la cerradura y abrió, sorprendiéndose de ver todas las luces
encendidas.
—¡Menos mal que te has dado la vuelta, hijo! —oyó
decir a su madre. —Acaba de llamar la madre de Blanca.
Está en el hospital, en el Clínico General, ingresada por urgencias.
No sabemos lo que es, ni ellos tampoco, pero si esperas a que nos
vistamos te acompañaremos allí.
—¡Vaya susto que nos has dado!
Creíamos que estarías fuera más tiempo.
Figúrate que apenas acabábamos de oírte salir cuando sonó el teléfono.
¿A qué has bajado a estas horas? ¿a ver el buzón?
Pedro ya no sabía qué pensar, ni acertaba siquiera
a cavilar. Sus ideas se habían
acomodado inertes tras su expresión lívida y embobada.
Era incapaz de hablar. Según
sus padres, apenas había pasado fuera unos minutos, tal vez el tiempo justo
para llegar a los buzones del portal y subir de nuevo. Blanca estaba en el hospital.
En urgencias. La voz del
vigilante resonaba en sus oídos vibrante y autoritaria:
“luchar, luchar contra la muerte”.
El carillón del salón comenzó a dar los cuartos, que Pedro escuchó
con el corazón suspendido. Tres
rotundas campanadas le siguieron. Tres,
y ninguna más.
—No ha sido ningún accidente —oyó lejana la voz
de su madre—. No te preocupes por
eso. Al parecer, un dolor en el
pecho, una opresión. Tal vez un
poco de asma, o una neumonía. Tranquilízate,
No será nada.
—Seguro que no, —logró musitar Pedro.
Frenéticamente, el joven retorcía un anillo de
plata que encajaba milagrosamente bien en su dedo corazón izquierdo.
Un anillo que nunca había visto antes, que nunca había existido antes
de aquella noche insensata. Un
anillo que brillaba débilmente incluso bajo la luz eléctrica.
Un anillo que, en aquel momento, se quitó del dedo.
Un anillo con una leyenda grabada en su cara interior: “luchar, luchar contra la muerte”.
Y sintió un cálido reverberar en su corazón. Pacíficamente mientras sus padres se preparaban, inclinó la cabeza entre sus brazos cruzados sobre la mesa, y rompió suave y dulcemente a llorar.