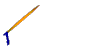LA FOTO
Gustavo Fabian García
La
foto, rectangular, alargada, exhibía las arrugas de múltiples dobleces. En la
modestia de su tono sepia veinte hombres posaban para la inmortalidad. La imagen
colgada contra la pared del bar –un clavo oxidado la sujetaba a los ladrillos
sin revocar- había estado guardada durante mucho tiempo en algún arcón de
madera y hierro. Manos sin nombre la devolvieron a la luz.
Los
parroquianos ya estaban acostumbrados a contemplarla. La habían mirado con
detenimiento o más bien con curiosidad los primeros días. Preguntaron,
quisieron saber, pero a falta de respuestas certeras la abandonaron sometiéndola
a la misma indiferencia que padecían los otros objetos del lugar.
En
dos filas, los de atrás parados y los de adelante hincados, los veinte hombres
se dejaban retratar, puestas las miradas sobre el mismo punto. Puede uno
imaginar una vieja cámara sostenida por un trípode y la figura encorvada del
profesional, escondido debajo de un trapo oscuro, escrutando la formación,
apretando la perilla con la mano derecha, exponiéndose a la explosión
refulgente del magnesio.
Del
conjunto un rostro se destacaba. Un rostro ubicado abajo, por el medio,
cejijunto, joven, tapado en parte por las alas anchas del sombrero. Los ojos
negros y expresivos, como queriendo contar una historia. Sobre el pecho, a la
manera bandolera, una tira de balas lo cruzaba. Encima de la falda las manos
velaban el sueño liviano de un fusil.
Los
demás tenían características comunes. El pelo erizado y oscuro, los bigotes
finos, la piel cobriza, las manos toscas blandiendo machetes de filo ansioso.
Los restos de uniformes dejaban entrever que el grupo poseía jefes y objetivos,
disciplina castrense, muertes cobradas y por cobrar.
Todos
habían sido llamados al servicio de la patria, manchados con la sangre de sus
hermanos. No lograban entender, igual no estaban para eso. Hacía mucho que
obedecían, a pesar de todo, y seguían adelante trillando selvas y bañados
rumbo a un Paraguay demasiado soberano.
Quienes
al atardecer se acercaban al bar desconocían el contexto histórico en el que
había sido tomada la fotografía. Ignoraban también la vida de nuestro hombre
y su temprana muerte. No sabían que aquel muchacho cuyo nombre no fue revelado
había dejado su chacra entrerriana, un padre viejo, madres y hermanas que
aguardaban verlo volver, su figura recortada contra el horizonte.
Se
había sumado a las filas de la Triple Alianza sintiendo el fuego épico de la
batalla, impulsado por el deseo de abandonar la abúlica vida de las pampas.
Muchos de los que lo rodeaban, en cambio, peleaban contra la voluntad de su
sangre, contrariados en los campos de Marte.
El
fondo borroso apenas permitía discernir el paisaje. Sin embargo, la exuberante
vegetación dejaba adivinar un clima subtropical, el aire pesado y pegajoso, la
eterna lucha del hombre contra las alimañas. Sobre un costado también podía
advertirse un curso de agua lenta y marrón, cargando sobre su lomo dócil
solitarios camalotes.
Los
hombres del bar tampoco podían saber de los sueños que esas cabezas encerraban
por entonces. Hambre de gloria y divinidad, deseos de grandeza y generalato,
sentimientos terrenales trenzados con la ilusión fantástica de una Asunción
desconocida y fabulada. Ignoraban aquellos parroquianos las jornadas de sol
ardiente, el rancho escaso y las enfermedades múltiples.
La
imagen, congelada en el tiempo, tampoco narraba lo que pasó después. La escena
impedía conocer las matanzas y la venganza, el ultraje de un pueblo que resistió
hasta casi ser exterminado. La victoria no dio derechos, por el contrario, regaló
vergüenza y desilusión. No hubo héroes y la recompensa fue el pillaje. Apenas
unas medallas de latón adornaron los pechos flacos.
La foto, colgada sobre la pared de ladrillos rojos, censuraba el resto de la historia. Dejaba a los parroquianos sin saber de aquel muchacho, de la bala que lo mató una tarde calurosa y de su cuerpo caído en una zanja junto al cadáver frío del hijo del presidente.