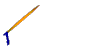AL DERECHO Y AL REVES
Roger Vilain
Llegué temprano, coloqué el reloj encima de la mesa y procedí a
desvestirme. Primero me recosté para revisar los documentos del servicio que
debía entregar al día siguiente, luego apagué la luz, dejé los zapatos a un
lado de la cama y me dispuse a dormir.
Del suelo escapó un destello borroso, una fosforescencia que
producía paz. A la derecha unos arbustos, casi invisibles, y lo demás un
desierto apenas roto por nuestra presencia. Noté que tenía fiebre; pensé en
la vieja, que se había puesto a la orden. No le di importancia pero temblaba;
sudando me levanté, envuelto en una sábana me deslicé hasta el armario y al
azar, aprovechando la luz que entraba por la ventana, encontré dos cobijas, una
encima de la otra.
Ella apareció con su bolso de piel, dentro de ese vestido negro
que la hacía lucir mejor. Le pedí perdón, no el perdón de los hombres sino
ese que piden los niños, de una vez y para siempre. Me miró con extrañeza,
como si fuese la primera vez. Podría
jurar que era ella. Cristina, ahora con la boca de rojo, con ese cuerpo de hoja.
La recordaba bien desde mis años en la escuela, desde mis once años que no
impidieron una declaración de amor, ni un beso imaginario detrás del muro del
colegio. En el patio, a esas horas después de clase yo me entregaba a la tarea
excitante de observarla, de seguir el paso de sus ojos que a veces se topaban
con los míos.
Me cambié de posición, pasé la punta de la sábana por encima
de la frente y limpié el sudor. Lo salobre me llegaba hasta los labios; me dolía
el cuerpo. Tomé sus manos, sentí sus dedos afianzándose con fuerza como en el
intento de que el silencio hiciera lo
demás. El sudor era mayor, el silencio absoluto me tragaba por entero.
-Siempre
he dicho que no existe el absoluto-, pensé.
Volví a secarme, cerré los ojos otra vez y deseé estar con ella,
quise morir y regresar a una época de cosas imposibles hoy, porque la edad es
el freno de la claridad y la imaginación choca contra un muro demasiado real.
Corría hacia la sala de canto, usaba el uniforme violeta con la M.I. de “María
Inmaculada” prendida sobre el bolsillo izquierdo de la camisa. La vi entrar
por el pasillo de paredes verdes, con el pelo alborotando su imagen de disculpa,
de pronta incorporación a la faena. Ahí estaban las canciones que después
acabarían en la misa del domingo. Me miró de frente, no hizo más que sonreír.
Grité su nombre en la calle, alteré la tranquilidad de una
esquina para llamar su atención en medio de la gente. “Historia de ayer”
fue la película del día, a ella le hizo gracia pero a mí me dejó el sabor de
un tono empalagoso, de novelas de amor como las que papá grande leía después
del noticiero de las cinco.
La sed demasiado brusca, el calor, el corazón perfectamente
audible: tactac, tactac, tactac. Me solté una cobija, el gato se callaba por
momentos para reaparecer con la fuerza del primer maullido. Decidí ladearme
hacia la izquierda y encontré en su rostro un barniz rosado, con el brillo
opaco sobre los labios que dejaba traducir la osadía heroica de los quince años.
El cuaderno de Latín, la pizarra sucia de polvo blanco que presenció mis
sobresaltos, mis nerviosismos disimulados a medias y que ella gozaba hasta decir
basta. Le entregué el poema que hablaba de las rosas rojas, de las rosas
blancas y de las rosas como ella. Lo escribí en una noche. Como siempre ella rió.
Con lentitud pasó la vista por encima del papel y luego lo dobló con suavidad,
hasta dejarlo entre las páginas de un libro. Luego supe que dormía con él
debajo de la almohada y que lo mostraba a las amigas de la escuela.
Me incorporé sorprendido por las náuseas. Palpé varias veces el
cuello para percatarme de la fiebre. Estaba mejor, al menos no había frío. La
sed persistía aún pero fui incapaz de levantarme; preferí la seguridad de mi
cobija.
-La
vida es un inmenso helado-, comenté.
-De
mantecado-, agregó ella.
Estaba en casa, había regresado. Ya en la habitación recordaba
esos gestos que volcaban mi atención en todo momento sobre ella. Llegó a
decirme, como si de una sagrada confesión se tratase, que la poesía era una
vaina extraordinaria. Me dijo que de grande seríamos poetas, eso sí, poetas de
pluma, de libros y de vida. Que el mundo de las cosas era la equivocación más
grande y que por eso se quedaba con lo otro, con lo que prefería no explicar
porque yo a lo mejor no entendería.
Sentí náuseas nuevamente, mucho más fuertes esta vez. Llegó a
mi boca ese sabor ácido y amargo de la bilis; lo intenté dos veces y no pude.
Saqué los brazos de entre la maraña de trapos: cuatro y cincuenta. El auto se
detuvo frente a la casa de mis padres y percibí la lluvia suave, mágica, como
una piel por encima de las cosas. Ella cuidaba de la abuela. Sus manos delgadas,
muy delicadas, sostenían la taza de café que extendió para ofrecerme. El
chico lloraba y dijo que lo llevaría al doctor, que la fiebre lo atacó
mientras dormía.