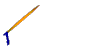EL AMOR ES UN SUEÑO LLAMADO ELINA
Miguel Angel Albornoz
¿Cómo empezar una nueva historia, si ésta hace millones de años tuvo inicio en otra parte de este maravilloso universo de las irrealidades posibles?
Su voz fue sonora en la calma de la noche. Melodiosa y suave. Dibujaba las palabras con serenidad. Tenía esa desmedida extensión de la dulzura, cuando el contenido de las mismas, reflejaban verdades que ella, había aprendido en ese largo camino que su vida había recorrido durante siglos.
Sabía perfectamente que la ley de causa y efecto, era posible. Aún con el pensamiento, cualquier ser humano deja grabado el objetivo que luego se cumple indefectiblemente.
Su mente hizo piruetas con el vocabulario y se mostró simple, con una sonrisa permanente en sus labios, que dibujaron su imagen de mujer.
Nunca deseché esa maravillosa oportunidad de encontrarla en alguna parte. Fui creciendo mis horas, mis días y mis noches; pasaron los meses y se me acumularon “cincuenta años”.
Era necesario afianzar una fe irreductible, de no rendirme nunca jamás, para encontrarla y verme en sus grandes ojos marrones. Un instante, fue el percibir su calor. Esa tibia sensación que se siente en la piel, cuando sus largos dedos finos y bellos, parecían dejar en el aire, las huellas de sus pensamientos ocultos, que afloraban ante mí, en virtud de esa magia que llevó los míos, al mismísimo punto donde nacen las caricias y los besos.
Sólo nos miramos y yo contemplé absorto su donaire, en ese vaivén misterioso que poseen las hadas o los ángeles.
El hacía un programa de radio, para noctámbulos desvelados. Quería hipnotizarlos. Decirles que el amor es posible. Que la edad no importa. Que a las clases sociales, las habían inventado los verdugos de la humanidad. Que las guerras habían terminado el día que crucificaron a Cristo. Que la paz, era real. Porque los hombres se habían dado cuenta que ese tiempo celeste de la calma total, no era el espacio que quedaba encerrado entre dos batallas.
Basaba todo este cuestionable discurso en la metáfora poética de Amado Nervo que dice:
"El silencio sólo puede ser roto por tres voces, la de la música, la de la poesía y la del amor".
Le temía al silencio, le temía a la muerte pequeña, le tenía miedo a la soledad. Conocía muy bien a esos impostores.
Hacía miles de años, había vivido entre las flores y los animales de un bosque, donde los más inaudibles ruidos, tenían un mensaje que se le grababa en su corazón.
Y ahora era el tiempo justo, en que debería llevar a cabo su tarea, de humanizar tanto lenguaje aprendido.
Era una noche como muchas otras anteriores. El programa número 77 había concluido. Comenzó a levantar los libros de la mesa. Reunió sus poemas escritos desde siempre, con el fin de leerlos. Como hasta hacía instantes lo había hecho.
Recogió el reloj de mesa, el cronómetro, las lapiceras, el lápiz resaltador, las hojas en blanco, las planillas de los discos difundidos y la planilla que servía para anotar los llamados de los oyentes.
Prolijamente acomodaba todo este material dentro de una valija, que todos los días llevaba y traía.
Cuando sólo le faltaba ir hasta el control y buscar los compactos, que hasta minutos atrás habían inundado de ilusiones y esperanzas tantos oídos, la campanilla del teléfono sonó extrañamente.
Sus oyentes ya conocían sus hábitos. Y hasta las cuatro lo llamaban, después no.
Fue la primera vez que escuchó su voz. Le sorprendió tanta sinceridad. La percibía en el tono apacible y cansino de esa mujer tan femenina y dotada de una sensualidad que se reflejaba en el teléfono. Hasta le pareció que desde el auricular y como si fuese Aladino, tras haber frotado la lámpara, salía su cuerpo y le miraba desde los rincones del estudio.
Hablaron cerca de media hora. El tenía que despertar muy temprano, pero nada le impedía seguir ese diálogo tan rico en expresiones felices.
Seguramente su corazón palpitó estrepitosamente cuando escuchó a esa mujer, aseverar que desde sus veinticinco años, se sentía descolocada en este mundo, "cuando de amar se trata", ya que le gustaban los hombres grandes dijo, "no busco un papá, pero me gustan los hombres de cincuenta".
Al principio le pareció una broma de alguien que lo conocía. Pero a los segundos de charla, siguió confiadamente escuchando en su voz, su propia voz. Pensaban igual, sentían igual. El tiempo no tiene límites, el pasado no existe, el futuro es la vida, y el presente: al presente hay que vivirlo, vivirlo con intensidad, para seguir divisando las fronteras de la cordura con la demencia.
Quedaron en volver a hablarse. Se pasaron sus respectivos números de teléfonos celulares. Se dijeron adios con un beso y se prodigaron mutuamente, estar atentos al destino y cuidarse de la vida, para no mezclarse con la muerte.
Pasaron sólo dos días y con sesenta minutos de antelación fijaron un encuentro en un bar de Corrientes y Callao.
Ambos llegaron tarde. Pero nada impedía que volvieran a verse. No se sorprendieron para nada. Se saludaron con un beso en la mejilla. Comentaron la practicidad de la telefonía móvil y se miraron a los ojos.
Hubo un silencio largo de apenas un segundo. Se disculparon con el mozo de la confitería, porque en ese lugar, les faltaba el cielo y las estrellas, para estar nuevamente conectados. Y salieron. Caminaron entre la gente. Hablaron de la identidad que casi siempre guardamos en los bolsillos o en la cartera, pegada a esa foto que no cambia con el tiempo, y que no siempre nos identifica con nombre y apellidos verdaderos.
Mistificaron ese número que nos habilita para votar, realizar algún trámite o para ser alguien, en la camilla de un hospital o en la morgue.
Se rieron por cualquier tontería. Caminaron por entre los árboles del paseo de La Plaza, y subieron la escalera que los llevó al cielo, en la esquina de Montevideo y Sarmiento. Ella tomó una soga, que por las tardes sostiene una carpa frente a la sala del teatro Pablo Picasso y tirando con fuerza desapareció fugazmente.
El quedó solo mirando para el lado de la Plaza de los Dos Congresos. Le escuchó decir que había vuelto a nacer en un pequeño pueblo llamado Algarrobo del
Aguila, en el límite entre La Pampa y Mendoza. Allí sólo habitan alrededor de 200 personas. Y entre ellas, su familia. Compuesta por mamá, papá y dieciseis hermanos, con ella 17 hijos.
El prestó atención a su relato. Su niñez preñada de egoísmos fraternales, con el pelo cortito, para confundirla con un varoncito más en el campo, asegurando una adolescencia sin sobresaltos. De ese firmamento único, lleno de luces, que iluminaba su mirada, para descubrir constelaciones, que bailaban por las noches, el vals más bonito, en torno a la Cruz del Sur. Su educación en un internado de monjas en Mariano Acha. Su viaje a Santa Rosa. Y después, Buenos Aires, buscando ser alguien. Trabajando en promociones publicitarias de verano en Punta del Este, o en el Bariloche cubierto de nieve, que recibe turistas extranjeros. Haciendo terapia gestáltica, leyendo poemas, subrayando libros, trabajando de camarera en un bar de Puerto Madero y estudiando teatro.
Esperando que llegue el día, para ser la primera actríz que no cambiaría su nombre por un seudónimo, para seguir siendo Elina Martínez, como la bautizaron 7 días después de haber nacido un 20 de febrero, hace 25 años.
Para sorpresa del hombre, que por esos momentos estaba alegre y muy feliz, diligentemente abrió su abultada y desordenada agenda, buscó dos escritos y le leyó dos bellos poemas, tan lindos como su rostro; mientras él apagaba en el piso, el undécimo Marlboro. Habían pasado casi cuatro horas.
Luego dijo con ademán gentil y como disculpándose, que la verdad es que no le gustan los hombres de cincuenta, sino que hay uno solo, que tiene un hijo de su edad, y que hasta es abuelo. Y que el amor no puede hacer estas trampas, porque ella quiere vivir despacio, tener muchos hijos, casarse por la Iglesia y dejar de ser inteligente, para anotarse en un curso acelerado de los aprendices a mago, o tocar con las manos, "la sabiduría del tiempo".
Se acercó a su mesa una rica morocha vestida de negro de nombre Meli, quien le dijo que había nacido en República Dominicana y que estaba en Buenos Aires, para estudiar Hotelería y Turismo; y le cobró los dos Gancia que había pedido, con guarniciones de maní y queso. Lo miró sorprendida de que estuviera hablando solo, le regaló una sonrisa carnosa y se retiró arrastrando los pies.
El sin dejar de mirar las estrellas se incorporó despacio, pasó por entre las mesas, esquivando conversaciones triviales que hablaban de levantes en boliches abarrotados de seres sin sexo y salió a la calle.
Caminó buscando una librería abierta, a las dos y media de la madrugada. Compró el libro "Ficciones" de Borges y se lo obsequió a una niña que vendía flores en la puerta del Teatro San Martín.
Se subió a un taxi. Le indicó un domicilio en el barrio de San Telmo. Pagó 2 pesos con cincuenta, abrió la puerta con rapidez, ante la mirada de dos ladronzuelos que estaban robando el pasacassettes de un auto estacionado en la puerta de su casa.
Tomó el ascensor, marcó su piso y cuando iba a abrir la puerta del departamento, ...sonó el despertador. Se incorporó con furia. Había dormido tirado sobre la colcha que cubría su cama de dos plazas y estaba vestido como para ir a una cita con una mujer.
La mañana le lanzaba rayos de sol, que le pintaban la cara de desconcierto. Se frotó los ojos con fuerza, quería convencerse de que estaba despierto. Respiró profundo, se volvió a recostar unos minutos. Se levantó despacio, caminó hasta el living. Sobre la mesa y entre un montón de libros y discos, había dos vasos con Gancia, pero uno solo estaba casi vacío.
Y lo comprendió todo. Sólo había soñado con “el amor”. Y eso lo había salvado nuevamente de la muerte. Que permanentemente rondaba su vida. Otra vez, había pasado de largo. Dejándolo completamente solo.