|
DIEZ MINUTOS DE LUTO
Diana Poblet
Cada vez que alguien muere recuerdo a Federico y es como si todo volviese
a suceder.
Regresa el Jacaranda del patio a ufanarse de sus flores azules; la hora tibia y
pegajosa de la siesta adónde todo era posible; las alcahueterías de mi hermano
siempre dispuesto a atestiguar en mi contra, los picados de fútbol en el baldío,
la bicicleta roja, la primera cita a la que nunca llegué, casualmente, por culpa
de Federico.
El día del accidente había mala visibilidad, era uno de esos días opacos que no
se ve ni a veinte metros, salimos de casa en mi bicicleta, él iba parado en el
portaequipajes como era su costumbre y desde ahí le iba gritando a todo el
mundo, era muy divertido, con él era imposible aburrirse.
A lo largo de mi vida, he logrado hacer muy pocos amigos con su chispa y
genialidad, a pesar de ser dos años mayor que yo, nunca me pasó la factura y por
falta de tiempo no se lo agradecí lo suficiente. Cuando se es niño no es
frecuente relacionarse con alguien de más edad sin sentirse disminuido
intelectual o físicamente, hasta que la relación por alguna de las dos causas,
fracasa.
Lo más extraño fue que él nunca se bajaba en aquella esquina, frené porque el
semáforo estaba rojo y aprovechó para largarse, hasta me gritó algo que no
alcancé a oír y pedaleé al doble de revoluciones porque llegaba tarde a inglés y
el profesor me tenía entre ojos.
Desde la cuadra siguiente escuché el chirrido de la frenada y cuando me di
vuelta Federico estaba tirado en el asfalto; arrojé la bicicleta a un lado y a
los gritos me metí entre la gente que invariablemente en esas circunstancias
exhibe una curiosidad indiferente.
Sin saber qué hacer, atragantado con mis lágrimas corrí hacia mi casa, por Dios,
llamen a la policía, detengan a ése conductor borracho, llamen a una ambulancia,
a los bomberos, a mis amigos. No lo dejen morir, ¡Federico se me está muriendo
en el medio de la calle!.
Eran las once y ésa misma tarde lo sepultamos.
Qué tristeza.
Jamás nada dolió tanto.
Fue entonces cuando decreté los diez minutos de luto.
Federico había compartido con todos y era justo que tuviese un funeral de lujo.
Llamé a Carlos, a Nora, al Flaco, a Rocío y a Juanjo éramos como siete y todos
lo apreciaban aunque ninguno lo amaba como yo.
A mí me correspondió ir detrás del féretro porque era el más doliente.
El féretro finalmente, fue una caja de zapatillas Nike número 44, de mi viejo,
así no tuvimos que doblar demasiado las plumas de la cola. La atamos con cinta
de regalo y fue arrastrada despaciosamente por el triciclo de mi hermano que en
el portaequipaje llevaba ramitos de trébol y alguna margarita robada a la vieja
de enfrente; detrás marchaban de a pie Nora y Rocío con mantillas negras sobre
la cabeza y el Flaco y Juanjo en sus bicis.
Sólo se escuchaban nuestros pasos y algún resoplido producido por los vehículos
de tracción a sangre.
Todo fue muy protocolar.
Hablar lo que dice hablar, hablé yo. Dije que Federico había sido muy buen loro
como para empacharlo de palabras y, que dada la triste circunstancia, estaría
acertado efectivizar diez minutos de luto antes de enterrarlo bajo el nogal. Yo
creía que desde ese lugar no sería tan traumático su vuelo hacia el paraíso de
las cotorras, ya que siempre había tenido predilección por las nueces.
Aún no he perdido a nadie que me haya producido aquella angustiosa sensación de
soledad, ésa tristeza insondable que sólo es posible sentir en la infancia.
Y es por eso que cuando alguien muere, indefectiblemente, recuerdo a Federico.
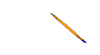

|