|
EL PIANISTA DE BLUES
José D. Diez
Era pianista. El pianista era especialista en blues, y le habían contratado, precisamente por eso, en aquel piano-bar. En aquel local sólo se refugiaban parejas y personas solitarias que querían ponerle un ritmo a sus tristezas, a sus melancolías. No faltaban desesperados por las mil y una contingencias de la vida. Los clientes también parecían contratados, pues eran fieles a la cita de cada noche. Que nadie pensara que en aquel lugar iba a encontrar música de evasión, así que los que allí entraban tenían todos un denominador común: gente abrumada por sus sentimientos, muchas veces fatalistas, otras por sus reales motivos. Al propietario del local le iba bien el negocio y daba lo que los clientes pedían: música, ambiente en general. La música que tocaba el pianista era el mayor atractivo de aquel lugar, quizá mejor decir su mayor atracción. Los blues crean una atmósfera que distrae el alma de sus pesares, a veces de sus alegrías. Pero nadie iba a aquel bar por esto último.
Nadie se imaginaba que aquel día iba a ser diferente. El local, iluminado con luz tenue, convertía a los clientes en seres anónimos. Las mesas también estaban situadas de forma que los clientes que las ocupaban tenían la sensación de disfrutar de un lugar íntimo. Solían estar todas ocupadas cada noche. Los clientes permanecían silenciosos, no hablaban ni susurrando. Los empleados parecían ir de puntillas llevando las bebidas. Al fondo del local, había un estrado levantado medio metro del suelo, y sobre él un gran piano de cola que parecía llenar en solitario la escena. Todos, de alguna forma más o menos impacientes, esperaban aparecer al pianista. Nadie preguntaba por qué no estaba ya allí; bebían con la cadencia del que está pasando por un mal trago y tiene un nudo en la garganta; sus miradas sólo miraban al interior de ellos mismos, al foco situado en sus almas inundadas de
pesares.
Un hombre vestido de pantalón negro, camisa blanca con chorrera vertical desde el cuello hasta la cintura y un lazo negro en lugar de corbata, cruzó en dirección al estrado. Subió los tres peldaños para alcanzar la plataforma y se sentó ante el piano. Todos los ojos, ahora, desconectaron de sus mundos interiores y posaron las miradas en el pianista. Éste se froto las manos y la música sonó. Los clientes se movieron inquietos en sus asientos. Aquella música no era la que ellos esperaban: aquella música pausada y cansina que acompaña al alma atribulada. Los sonidos, en esta ocasión, más parecían querer expresar que la vida era alegre, el amor un placer, una invitación a bailar. ¿Por qué aquella noche el pianista no estaba con ellos? ¿Por qué invitarlos a abandonar sus queridas penas? Bebían de forma convulsa y pedían con un gesto que les volvieran a llenar sus copas vacías. Del habitual silencio se pasó a la brumosa insatisfacción de los comentarios.
Se hizo un silencio repentino. Todos quedaron atónitos, paralizados por lo que estaban viendo. Una mujer había subido al estrado, y dirigiéndose al pianista por su espalda, le había clavado un cuchillo hasta la empuñadura.
Luego, aquella mujer se volvió hacia el público, y con voz casi ahogada por las lágrimas, sólo dijo: Lo siento, no pude soportar que se burlara de mis sentimientos.
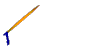
|