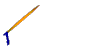LAS HOJAS MUERTAS
Enzo
Maqueira
La
calle vacía, oculta tras una noche cerrada, esas noches donde la luna no se
asoma y las nubes se sienten pero no se ven, apenas dibujadas en un cielo
tenebroso y oscuro. La calle vacía, y los árboles de las veredas que tiemblan
con ese aire que todo lo envuelve, invadiendo las figuras y condenándolas a la
inestabilidad, al desequilibrio, a una noche oscura y fría, a esas nubes que
todo lo sobrevuelan y a todos amenazan. Entonces pasa algún auto, y las luces
de sus faroles de pronto se convierten en dos rayos impúdicos, que por un
instante pueblan la vista de colores y pueblan la calle de un dorado que todo lo
tiñe y parece despertar, haciendo renacer la pared, el árbol, la puerta, la
ventana, el kiosco cerrado, pero
que se va perdiendo, se va perdiendo, se pierde en la distancia.
Otra
vez está ese aire, otra vez se huele las hojas secas y sus cuerpos moribundos
esperando al barrendero, o dejándose llevar en forma de remolino u oleaje,
viajando de las baldosas al empedrado, del empedrado a la alcantarilla, y ahí
el río y nunca sabremos hasta dónde puede llegar una hoja seca, hasta donde la
dejan llegar con su inocente fragilidad y su modestia, cuánto le queda de su
segunda vida de hoja seca hasta convertirse en nada.
Los
ecos de autos que deambulan otras calles, o tal vez la avenida inmensa y sus
luces soñolientas, tratando de mantenerse erguidas y despiertas en medio de
tanta pasividad, mirando como algún borracho se pasea entre los autos
estacionados, quitándoles la oscuridad al sueño de esos chicos que esperan
limosna, que esperan compasión, y todo lo que ven son autos que pasan alocados
en medio de la noche, autos que no miran ni piensan, y las luces que burla sus
caras grasientas, su pelo endurecido de tanto rogar, sus cuerpos corroídos por
el tiempo, esperando un final abrupto o simplemente esperando un final.
Y
la calle que sigue vacía, y los árboles que siguen moviéndose y llorando con
sus hojas navegantes, que se agitan y caen, y caen, y caen.
Primero
es una luz en la ventana, y entre las hendijas de la persiana se filtran unos
pocos rayos, amarillentos y temblorosos, que quiebran el negro intenso de la
vereda. Después será una puerta que se abre, una anciana que en su camisón
blanco y su cuerpo escaso se para en el umbral de su casa y mira la noche, y
mira las hojas y los árboles, y su cabello se mueve también en remolinos, y la
vela se apaga y las nubes siguen pasando por sobre su cabeza y allá a lo lejos
la ciudad es ciudad, pero en la calle es viento y nada más. La anciana en la vereda, la anciana caminando unos pasos hacia delante y
mirando una vez más hacia arriba, después mirando hacia la casa de enfrente y
entonces se sienta a esperar, y verá pasar algunos autos que violarían su
camisón y sus pantuflas, su cabello blanco y sus arrugas, y las luces de los
faroles que invaden la callecita, y las hojas se ven volando y olvidándose de
todo.
Alguien
prende una vela en otra ventana, y pronto son muchas las persianas, los postigos
y las cortinas que dejan filtrar un poco de luz, mientras las sombras se yerguen
amenazadoras y las formas se confunden en la retina añeja, en los ojos tapados
por los años y el cansancio. La calle oscura y en las dos veredas las velas que
se prenden y las cortinas que se abren, y cada tanto algún vecino sale y por más
que lo intenta no logra que la vela se mantenga encendida, y prefiere dejarla en
el piso, salir definitivamente a la calle y mirar hacia arriba, mirar esas nubes
y mirar ese cielo, sostenerse el cabello enloquecido y después de hacer alguna
exclamación volver a entrar, a veces moviendo la cabeza de lado a lado y
exhalando un suspiro, otras veces simplemente dejando la calle y la obscuridad
atrás. Las velas encendidas fueron cada vez más, y pronto la calle oscura dejó
el vacío y la pasividad del negro y entonces de pronto todo pareció moverse,
todo tenía extrañas sombras titilantes, y los movimientos frenéticos de hojas
y ramas se extendían en paredes doradas, en el empedrado ahora perceptible, y
la anciana sentada en su banquito, junto a la puerta de su casa, dejándose
iluminar tibiamente por las velas que atravesaban las cortinas de las casas
vecinas, mirando enfrente y cada tanto desviando sus ojitos corroídos para
mirar a los vecinos que entran y salen, que se asoman por las ventanas y por los
balcones y extienden sus manos comprobando que efectivamente ha comenzado a
llover, y pronto cierran abruptamente las puertas tras de sí y buscan la
protección de un café o una cama..
Ya
la ciudad despierta a lo lejos anunciaba en sonidos angustiantes y chirridos
desahuciados el comienzo del día, y en la calle oscura y sus sombras hechas de
velas se sentía el olor a lunes a la mañana, a chicos con sus guardapolvos y
sus mochilas, a colas en las paradas de colectivos y señoras con inmensas
bolsas, a hombres de traje y autos que arrancan y surcan las calles cada vez más
habitadas y extenuantes, y en el
aire se respiraba lunes a la mañana y no otro día, y tal vez por eso los
vecinos insistían en salir, asomarse en el vano de la puerta y extender su mano,
o mirar arriba y ver las nubes pasando y las hojas arremolinándose y cayendo;
pero todos terminaban por resignarse a las velas y abandonar la calle, mirando
una vez más a la anciana que los alcanzaba a ver con atención en cada salida,
como esperando una pregunta o buscando la propia.
Alguien
escuchó un trueno y las ventanas de su casa se cerraron con fuerza, y entonces
la cuadra entera fue cerrando sus ventanas y sus puertas, y cada trueno resonaba
entre los árboles y las paredes gastadas, y su eco renacía con cada ventana,
con cada puerta. Así fueron siendo cada vez menos los vecinos que se asomaban a
la calle, y casi todos optaban por dejarse ver entre las sombras, apartando un
poco las cortinas y observando las gotas cayendo, las hojas volando y la anciana
sentada en su banquito, ahora con su mirada fija en la casa de enfrente y su
oscuridad, dejando que en su camisón blanco se tienen algunas hojas y terminen
su viaje en su regazo, hasta que el viento las vuelva a apartar, quizás para
siempre, y la lluvia las termine condenando al río.
De
vez en cuando alguna ventana volvía a abrirse y alguien intentaba escuchar las
bocinas, los motores y los pájaros, el murmullo ajeno y extraño que surcaba el
aire desde la ciudad y se perdía tímidamente entre la penumbra de la calle.
En
algún momento alguien volvía a salir, abría la puerta luchando contra el
viento y aparecía en la vereda la imagen confundida de un ama de casa, o un
padre en su traje inútil que comenzaba a mojarse, y entonces era mejor la
puerta, la casa y la vela, y la anciana que sigue allí sentada y mirando fijo
esa ventana cerrada y esa pared oscura, apenas iluminada por otras ventanas.
Pero
las luces fueron desapareciendo tibiamente, y ya nadie quería volver a la calle,
y el viento tapaba un poco el ruido de las persianas cayendo, y las gotas de
lluvia desaparecían junto a las velas que morían poco a poco, dejando la calle
un poco más vacía, cambiando las sombras por la oscuridad, el dorado
inconsistente y tembloroso por un negro apabullante y abrumador, adormeciendo
las almas y dejando escuchar con más claridad el murmullo de la ciudad y del día,
de los pasos y la gente.
En
su banquito la anciana quedó a oscuras, y su camisón blanco apenas se distinguía
entre las hojas, queriendo dejarse arrastrar también él por el viento y entregándose
a la insistencia de la lluvia. Su rostro adormecido permanecía quieto, los ojos
entrecerrados y las manos sobre las rodillas, mirando las hojas arremolinadas,
sintiendo el murmullo de la ciudad lejana y despierta, humedeciendo las pestañas
quebradizas con la lluvia y mirando con dolor la vela de enfrente que nunca se
encendió.