|
LA DISTRACCION DEL LAZARILLO©
Derechos Registrados
Patricio Eleisegui
Curioso, Santiago Villanueva se asomó a la ventana para observar con detenimiento a la multitud congregada en la vereda. Entre las expresiones de asombro e incredulidad que exhibían muchos de los presentes, consiguió individualizar el rostro de su joven asistente quien, a juzgar por los eléctricos ademanes que efectuaba, parecía inmerso en una conversación en la que ostentaba el control absoluto de la conferencia. Así debía suceder. Villanueva, concentrado más en las gesticulaciones de su compañero que en el efecto que las palabras del orador tuviesen sobre el improvisado auditorio, intentó adivinar cada uno de los conceptos que brotaban, inclementes, de la garganta del disertante. Con intuición providencial, había elegido con acierto al joven. Siempre atento al protocolo estudiado y practicado hasta el hartazgo, el asistente se destacaba por reunir en su actitud las dos características que hacen efectivo al trabajo del vendedor: seducir al débil de argumentos, y estimular sin caer en la repetición al ciego de confianza. De esta forma, el discípulo de Villanueva le sugeriría a sus oyentes las ventajas de aceptar su oferta, manipularía la angustia y la desesperanza con sutil habilidad, e insistiría en que el bienestar absoluto es un estado accesible y sumamente probable. Luego, divulgaría las comodidades que brinda el producto ofrecido con la inmediata compra del mismo y la posibilidad de, a través de un escueto encuentro semanal, obtener una ganancia desmesurada. Recurrente, no faltaría entre los participantes de la charla quien efectuase una desconfiada consulta vinculada al valor monetario a resignar para obtener así tan original beneficio, pero ante eso, el joven le haría comprender que tal costo sólo incluía a elementos inmateriales que muchos no dudarían en descartar. Ya habría tiempo para hablar de números y papeles de colores. La estrategia resultaba verdaderamente sencilla: evitada la cuestión económica en un principio, el lento erosionar del convencimiento y la propia ceguera que invita a encontrar cosas donde no las hay, se encargarían por sí solos de poner en funcionamiento la maquinaria financiera. Al resguardo del ventanal fundido en formas y colores cuidadosamente desordenados, Villanueva esbozó una sonrisa. "Comprar, comprar, comprar", pensó. "La gente sólo necesita comprar. No importa qué: el tema es controlar la ansiedad y la angustia de saberse derrotados." En tantos años de ejercer su oficio, había comprendido que si algo vuelve inerte a las muchedumbres, es su carácter de previsibilidad.
Aferrado a su idea, le bastaba un ejemplo para mantener, inflexible, su postura: su propia permanencia y la de su trabajo. La vigencia de su labor y el respeto heredado de todos aquellos que le precedieron en su puesto. Nada parecía cambiar. Para Villanueva, un hombre de rostro agrietado y en tránsito silencioso a la vejez, y para su entorno, sumergido en una práctica de movimientos aceitados y necesidades fabricadas. Pero, pese a tanta seguridad, el anciano observador conocía cada una de las contradicciones que acechaban a su desempeño, las continuas críticas que le eran efectuadas, y las limitaciones que su experiencia y conocimiento jamás podrían vencer. Igualmente, todo esto no le importaba demasiado. "Para que esto cambie, alguien tiene que ofrecer algo mejor" meditó, sin dejar de hurgar en la vereda distante. "Pero lo nuevo tiene que demostrar su superioridad, y esa demostración lleva años. Tal vez una eternidad. En síntesis: para todos es más fácil y menos riesgoso seguir así", concluyó.
Se concentró en la gente que continuaba reunida afuera. En la muchedumbre divisó a un grupo de niños empujándose, sumidos en una pelea amistosa; jadeantes por la risa y el esfuerzo. Vio sus piernas ágiles e inquietas; sus manos pequeñas y vivaces. Los ojos de Villanueva brillaron como los de un cazador que se regocija ante la indefensión de su presa. Su mirada se transformó en un bosque incendiado y crepitante. Cuanto amaba a esos niños. Nadie entendería jamás su apasionado sentimiento...
Sacudió su cabeza. Trató de despejarse. En ese momento, otro motivo requería de su completa atención. La respuesta se ubicaba afuera, entre las personas que rodeaban al incansable y charlatán asistente. Pegando su nariz al cristal, encorvado, Villanueva indagó en las facciones congregadas, algunas desagradablemente conocidas, en búsqueda de la presencia deseada. No estaba. Al parecer, aún no había llegado. Pero había algo que tranquilizaba al impune vigía: una mujer gorda, de ojos que recordaban a la mirada sumisa del ganado y vestido largo. Su sola asistencia al lugar dejaba un pequeño margen a la esperanza. Pero, pese a este signo alentador, el anciano no pudo evitar que el rancio sabor del desaliento le resecara la boca. Exaltado por lo que ahora se había transformado en insoportable espera, la visión desesperada nubló la independencia del resto de sus sentidos y, por un momento, se vio aislado de toda otra sensación. Por ello, en tanto compenetrado en su función de avistar, no percibió oportunamente el suave empujón que abrió la puerta de ingreso al lugar donde Villanueva estaba parapetado. Tras el rechinar de la gruesa madera, una llamarada de sol primaveral encandiló el ambiente, y dejó ver un sendero de terciopelo polvoriento y una corte de armaduras doradas que cubrían las paredes de un amplio salón. La puerta nuevamente se cerró, y alguien se ocupó de trabarla.
"¿Estás ocupado?", preguntó una voz aguda y dubitativa. Sobresaltado, pero aún sonriente, Villanueva giró levemente para contestar: "Depende de quien lo pregunte". Y luego camino hacia ella, para tomarla de la mano y verse reflejado en la miel de sus ojos. La acercó serenamente a su cuerpo, y pudo así respirar el aroma a violetas salvajes que escapaba a tan delicada piel. La besó con lentitud, en un intento por retener en su lengua la deliciosa dulzura que le entregaba esa boca cálida y tierna. La recorrió, grata, y se sintió bendecido por beber, gota a gota, de tan apacible manantial. Ella aceptó su rol de hada juvenil, y permitió que sus mejillas sucumbieran al roce de unas fauces quebradizas, de labios marchitos y agrietados como la corteza de un ciprés. Labios pegajosos; tentáculos de un cuerpo conmovido y pronto a consumirse en cenizas al rojo ante el deseo insobornable. Villanueva retrocedió un paso, luego otro, llevándose a la cándida doncella presa de sus ventosas de saliva y calor; de sus manos ahora inflamadas, tensas.
Se alejaron de la puerta y se deslizaron, consumiéndose mutuamente, esquivando los bancos de madera que poblaban la gran sala dispuesta para los clientes. Pronto llegaron al otro extremo del lugar. Con violenta decisión, ella bajó el dentado cierre que dibujaba una herida de prolija sutura en su espalda y dejó caer su vestido. Atento, él hizo lo propio, inmerso en una lucha incómoda que lo obligó a resignar su peinado elegante en pos de dejar fundido en la oscuridad del piso a su traje agreste y de una pieza. Rozándose, entre risas cómplices, treparon de un salto el escalón que creció ante ellos y se entrelazaron en un contacto que fundió a la vejez y la adolescencia en un animal agitado y resplandeciente; de espaldas torneadas y vientres lacerados por una infinidad de pliegues de piel arrugada. Conmovido, Villanueva se detuvo por un instante. Aprovechó para retomar el aliento y se puso de pie. Se acercó, desnudo, a una enorme mesa cubierta por un lienzo blanco que se erigía por sobre los derrumbados amantes. Tomó un fósforo y encendió una gran vela. Dejó que la pequeña llama consumiera el diminuto bastón de madera que sostenía entre sus dedos, y aspiro con placer el azulado espiral de humo que éste entregó a la inmensidad del salón al extinguirse para siempre.
El anciano volteó su atención y dejó que sus ojos se ahogaran en la naturaleza turgente que exhalaba el modelado cuerpo de la joven. Ella rió, complaciente, y respondió al cavilar de su admirador con una mirada encendida y voraz. Villanueva sirvió vino en una copa dorada. Bebió un sorbo y lo halló exquisito, placenteramente tenue a la sensibilidad de su cuerpo. Jugó, cual amo del placer, con la turbulencia de un líquido carmín que refrescó su boca. Luego se inclinó hacia ella, quien también probó del flujo sangriento y lo compartió con su hombre en un nuevo pacto sujeto a la vehemencia de los labios. Vacía, la copa de virgen metal cayó ruidosamente y rodó hasta desbarrancarse del escalón para luego perderse en un rincón del deshabitado recinto. Ella se recostó, estremecida, dispuesta al momento de comunión que la hiciera volar al paraíso que habitan los duendes de la lascivia. Y él adoptó su postura de soberano, conductor de un éxtasis condenado a ser bondad compartida. Juntos, entre besos, caricias que dieron vida a la soledad de la piel, y envueltos en un cabalgar que los fundió en un centauro amante del viento y las praderas, llegaron a las fronteras de la satisfacción para luego atravesarlas. Y el esfuerzo se manifestó en gritos de guerra y satisfacción; escalofríos simulados en un llanto de agradecimiento mutuo ante la consumación de un ritual de carnal embriaguez. Endebles, dejaron que el silencio robara en poco tiempo el eco de los últimos cantos de pasión. Desprovisto ya de su espíritu férvido y conquistador, Villanueva cerró los ojos y recordó que el desenfreno muere estéril bajo el filo de la rutina. Recordó que nada parecía cambiar, pero que todo sucede trágicamente rápido.
De pronto, un ruido seco hizo añicos la soberbia del silencio, y retumbó en cada ventanal del salón. Insistente, alguien golpeó nuevamente la puerta principal. Apresurado, cobarde, Villanueva se incorporó torpemente, y con celeridad ajena a su edad se cubrió con su traje agreste. Ella se vistió al mismo tiempo y, con perspicaz astucia, indagó entre los ribetes del piso hasta hallar la copa perdida. Logrado esto, la colocó con cuidado sobre la mesa y apagó la vela. A paso veloz, el anciano se acercó a la puerta. Antes de quitarle la traba, dirigió una última mirada al recinto y a su compañera para constatar que todo estaba en orden. Ella se situó, imperturbable, a su lado. Finalmente, una nube de murmullos violentos irrumpió desde el exterior y quebró por completo el encanto del lugar.
La primera mujer que ingresó, lo hizo con turbulento atropello. Estaba acompañada por un hombre demacrado, ojeroso, y a juzgar por su tos, visiblemente enfermo. Villanueva no se vio sorprendido por el encuentro: conocía a la mujer obesa desde hacía muchos años. Conocía también su conducta temerosa y servil; de ahí que el hombre no sintiese turbación alguna al saludar con poca atención a la recién llegada. La mujer de rasgos vacunos ni siquiera se fijaría en la delgada adolescente de cabellos revueltos que, silenciosa aunque tensa, acompañaba al hombre sin aparente motivo. Pero, pese a las previsiones, ocurrió lo contrario.
"Hija, ¿Pudiste hablar?" preguntó la mujer. La joven asintió con la cabeza. Luego, y dirigiéndose al hombre de vestidura agreste, comentó: "Parece que hoy se ha retrasado un poco... ¿Se siente bien?". "Disculpe la demora, pero me llevó tiempo aclararle a esta joven sus dudas", argumentó Villanueva. "Pero adelante, que ya es hora..." agregó, y también invitó a pasar al resto de las personas aún concentradas en la vereda. Su asistente, ahora solemne, le guiñó un ojo al pasar a su lado. Finalmente, y sin dar más explicaciones, el hombre del que todos esperaban respuestas concretas dejó en el olvido a la adolescente que aún lo acompañaba y se internó en el salón. Decidido a cumplir con su oficio, Santiago Villanueva avanzó rumbo al escalón en el que lo esperaba la mesa bañada en seda blanca. Así, el anciano correcto y misericordioso se dispuso, en nombre de la fe, el renunciamiento y la condena al sacrilegio, a celebrar la sagrada
misa.
XI/2003
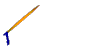 |