|
EL MANUSCRITO DE ALEJANDRÍA
Raúl Pérez Tort
"En cualquier lugar del mundo donde esté, sueño con la Biblioteca. Y como suele ocurrir en los sueños, la Biblioteca es infinita y me
pertenece"
Jorge Luis Borges
"Cada libro quemado ilumina el mundo"
M.W. Emerson
"Mi coronel, el doctor Moisés Spindler, un funcionario del Museo del Cairo, solicita hablar con usted". Ismet Bayar meneó la cabeza contemplando la pila de documentos que se alzaban sobre el escritorio y requerían su atención. Desconocía el motivo de tal imprevista visita que le llegaba en mala hora, y hubiera preferido no recibirla, pero podría resultar impertinente que rehusase atender a ese inoportuno huésped. En el Egipto moderno, éste que le había tocado vivir y que cabalgaba entre el pasado y la modernidad, entre la tradición y el progreso, entre la fe religiosa y un obligado laicismo de conveniencia, era necesario, según las directivas superiores, mostrarse cortés con todos, inclusive con los infieles y aun más si ocupaban cargos importantes en instituciones prestigiosas y abiertas al mundo como lo era el Museo. Aunque desconfiaba de quienes no eran árabes y en particular de los extranjeros, se cuidaba de no disgustar a nadie que pudiera interferir de algún modo en su anhelado ascenso a general. Por todo ello, viniendo ese judío de la capital política, e invocando la representación del museo de la plaza Al Tahrir, más le valía darle un poco de su valioso tiempo al intruso, y que luego se marchara rápido.
"Hágalo pasar, sargento", dijo con su vozarrón imperioso, cuyo caudal sonoro le resultaba difícil modular. Su ayudante se cuadró y se retiró para regresar al poco acompañado por un hombre de pequeña estatura, delgado, casi calvo, de tez sonrosada y que parecía esconder su rostro tras gruesas gafas metálicas. Detrás de sus lentes, Bayar vislumbró unos ojos celestes y acuosos, de mirada dulce. Le tendió su diestra y estrechó enérgicamente la de aquel individuo que parecía haber quedado azorado por su estatura y por su porte marcial. Luego de las respectivas presentaciones, preguntó: "¿A qué debo el honor de su visita, doctor?". "Coronel", dijo éste, "acudo a usted porque lo que me interesa está en su jurisdicción, dentro del perímetro asignado al regimiento a su cargo, y he creído oportuno conversar con quien está al mando de la zona, antes de presentar mi trabajo a las autoridades y confirmar previamente, y con su auxilio, el hallazgo al que me referiré. Quizás acepte usted comprobar en los hechos mis afirmaciones. Se trata de algo muy importante, tal como lo apreciará, si me permite que lo explique".
Bayar se sintió intrigado. ¿Qué tendría para contarle aquel curioso sujeto escapado de una biblioteca o de un laboratorio?, ¿qué hacía allí, en la periferia de Alejandría y en un acantonamiento del ejército? Algo que podía traerle problemas, quizás. Detestaba las interferencias, pero debía escucharlo. Con un ademán lo instó a hablar.
"Sabrá usted, Coronel, que con motivo de la inauguración de la nueva biblioteca de Alejandría, se renovó el interés mundial por conocer el destino de aquella otra, la más célebre que tuviera el mundo, y de aciago final, como nos enseña la historia."
Ismet contuvo un bufido de impaciencia. ¡Qué tendría que ver él con viejas reseñas del pasado glorioso de la ciudad! ¡No vendría ese sujeto a darle una cátedra bibliográfica con tal discurso de tono académico y catedrático!
"Yo no soy arqueólogo, sino investigador de antiguos documentos: pergaminos, papiros, palimpsestos. Me especializo en lenguas arcaicas y en descifrar los manuscritos que el azar o la constancia hacen llegar a mis manos. Desde joven me dediqué a la filología y epigrafía hebraica y aramea y domino tanto el griego antiguo como el moderno. Pues bien, hacía tiempo ya que el objetivo de mis búsquedas era encontrar las huellas de la Gran Biblioteca y de los hipotéticos restos del contenido de su celebérrimo archivo, de aquello que pudiera haber quedado a salvo de la destrucción. Mi trabajo recibió el aliento del director del museo, se me autorizó a abocarme por completo a tal pesquisa y obtuve los indispensables apoyos pecuniarios para la tarea. Hoy puedo decir que he culminado mi obra" (aquí hizo una calculada pausa). Su interlocutor lo miraba, expectante. "Efectivamente, descubrí dónde se encuentran escondidos y preservados (eso espero) los inapreciables tesoros salvados de la devastación. Me refiero a los rollos y pergaminos de la biblioteca alejandrina que no fueron destruidos por los incendios y que quedaron a resguardo de los saqueos y las guerras, ignorados por el mundo hasta el presente."
El Coronel se irguió. Eso era muy interesante, más de lo que suponía que iba a serlo cuando había comenzado a escuchar la perorata. "Continúe", dijo agregando un "por favor" para suavizar la demanda que le sonó imperiosa. "Dígame de qué se trata exactamente, y en qué atañe a mi jurisdicción. Desde ya, cuente con mi colaboración."
"Me refiero", prosiguió Spindler, "nada menos que al único reservorio del saber de la antigüedad, a lo que alcanzó a ser preservado, a todo lo que pudo ocultase durante siglos y siglos y que será salvado ahora del olvido, por mí... y también -en cierta manera- por usted, si colabora en mi proyecto. Son cientos de volúmenes que aguardan salir a la luz para revelar al mundo los conocimientos sepultados por la estupidez humana, o por razones más profundas que no puedo comprender."
"Alá es más sabio que los hombres", intercaló Bayar, "y así lo habrá dispuesto." "Todo está aquí", dijo el científico ignorando la interrupción del militar y agitando en su mano un abultado rollo. "Este documento que ve, permanecía oculto, archivado erróneamente en un anaquel insólito de un monasterio cristiano, o quizás escondido por algún monje oscurantista, quien, a sabiendas de lo que representaba, no tuvo el coraje de destruirlo ni tampoco el de revelarlo. Obviamente, no había sido visto ni traducido hasta mi hallazgo por investigador alguno. Yo tengo el orgullo de haberlo recuperado del olvido y lo ofreceré finalmente a la humanidad", agregó con un tono mesiánico que impresionó al coronel. "¿Qué dice el documento?", preguntó éste. "Se lo leeré completo, si me lo permite. Tendrá usted el privilegio de ser el primero en escuchar su texto."
El coronel se reclinó en el sillón. Cruzó las manos sobre el vientre y se dispuso a oír. Sus tareas habituales quedaban de lado. Lo que pregonaba el hombrecillo parecía trascendente. Quería conocerlo íntegramente. Tomó en sus gruesas manos el tasbih cuyas cuentas comenzó a deslizar por los dedos y se aprestó a escuchar el relato. A los árabes les gustan las historias fantásticas, y por algo perduran "Las mil noches y una noche". Afuera, el viento que soplaba desde el mar, llevaba al cuarto la frescura del Mediterráneo a cuyas orillas fundara el Gran Alejandro la maravillosa ciudad donde se alzó el prodigioso faro. Él, Ismet Bayar, podía ser, según le anticipaba la introducción de Spindler, el artífice de un proceso que uniera el árido presente con un pasado legendario.
Spindler extrajo unos papeles escritos de su puño y letra, atiborrados de correcciones, enmiendas y tachaduras. "Es el original de mi traducción", anunció. Se aclaró la voz, hundió las gafas en el entrecejo y comenzó a leer parsimoniosamente y a la vez con pasión. Al principio lo hizo en forma vacilante, pero a medida que avanzaba en la lectura, sus palabras se iban alzando claras y vigorosas, como si la certeza de pregonar un portento le prestara la firmeza de la que naturalmente carecían.
Yo Parmenión de Lesbos, para la posteridad, relato cómo fue destruida la Gran Biblioteca de Alejandría. Quizás, la historia sea piadosa con nosotros, o avergonzada de nuestra estupidez, oculte al mundo las verdaderas razones de aquella ignominia. Me siento obligado a dejar constancia, para el conocimiento de las generaciones futuras, de cuál ha sido la verdad, la que nuestros reyes, si la descubrieron o la sospecharon, han querido ocultar, para evitar la burla de los contemporáneos y el oprobio de nuestra
memoria.
He llegado hasta aquí, a la luminosa Alejandría, atraído como otros filósofos por el esplendor de su ilustre Biblioteca. Nunca podremos agradecer lo suficiente a Plotomeo I y a su continuador, Plotomeo II Filadelfo, la brillante empresa de crear en este lugar el Museo. Fue un faro de luz intelectual, más potente aún que el que se alzó para guiar a los navíos hasta su puerto. Demetrio de Falero y Estratón de Lampsaco, discípulos del insigne Aristóteles, lo alzaron en el Barrio Real, junto a la costa. La Biblioteca, que pronto alcanzó ilustre fama por derecho propio, formaba parte esencial y era el alma de aquel prodigioso conjunto arquitectónico construido en honor de las Musas, Parnaso de la ciencia y de las artes. En sus claustros y aulas confraternizaron durante siglos los hombres que creyeron, como yo, estar en la cima del conocimiento. Teníamos un zoológico con animales exóticos, un jardín botánico y pabellones donde se reunían los más doctos de mi tiempo y de los que me precedieron: sabios, literatos, poetas y estudiosos de todas las ramas del saber. Habitaba en nosotros la conciencia de que debíamos atesorar el saber de la humanidad, de que era nuestro deber almacenar todos los conocimientos acumulados por la civilización a lo largo de su desarrollo, para transmitirlos al futuro. Tal como había sido otrora el cometido del Liceo aristotélico, fue aquella la obra insigne de los bibliotecarios alejandrinos, entre los que me contaba y destacaba por las responsabilidades que me habían sido asignadas. Allí, bajo los altos techos, iluminados por la luz que nos llegaba a través de los amplios ventanales, nos reuníamos para leer los infolios e intercambiar conocimientos, tanto griegos como, árabes, judíos, egipcios, sirios y sabios de otros reinos, aun lejanos. Alejandro el Grande, que reposaba próximo a la Biblioteca en la portentosa tumba erigida por sus herederos en salvaguarda de su eterno recuerdo, desde el precioso sarcófago de cristal, con su cuerpo inánime e incorrupto inmerso en dorada miel, protegió largo tiempo su ciudad favorita y nuestra biblioteca. En el funesto período al que me refiero, el que precedió a los incendios, teníamos dos edificios donde guardábamos los numerosos volúmenes que día a día acrecentaban nuestras existencias: el mayor, que recordarán seguramente los siglos venideros por su magnificencia, emplazado en el aristocrático barrio de Basileia y el menor, que se elevaba junto al templo de Serapis en la pervertida Canopo que, a sólo una veintena de kilómetros del Museo, ofrecía, junto con la ciencia y la religión, el salaz espectáculo de sus flautistas desnudas y de sus
cinadei, los afamados bailarines afeminados cuya reputación se extendía por el mundo. Yo tenía a mi cargo el más importante y célebre de los edificios, Septimio de Ítaca el pequeño.
No todo en las bibliotecas era paz. Había entre los filósofos cierta competencia. Muchos querían descollar del resto, ser reconocidos como grandes maestros, demostrar que sus ideas eran mejores que las de los demás. Vanidad del conocimiento, frivolidad del saber, humana debilidad al fin. Mi rivalidad con Septimio de Ítaca nació en forma casual y si se quiere baladí, con una discusión sobre el origen del hombre, pues, mientras él sostenía que en inicio de nuestra existencia habían intervenido activamente Dios o los dioses, yo mantenía que estos habían sido creados por la humanidad, como reflejo de su propio espíritu.
Quizás las teogonías, con el transcurso del tiempo, no ocasionen divisiones entre los hombres como hoy lo hacen y estas disquisiciones parezcan tan sólo un motivo fútil de discordia, pero en esta época en la que vivo ocurre así: los filósofos nos semejamos a los profetas, los científicos se confunden con los mesías y cada uno de nosotros, impulsado por una idea (quizás errada), es capaz -por defenderla- de las peores tropelías.
En el ríspido debate en el que nos trenzamos un día, Septimio logró la aprobación de sus huecas teorías por quienes nos oían platicar, pues su discurso culminó con un aplauso sonoro de la concurrencia, que premió así sus artificiosos razonamientos, y que me indignó, por injusto e inoportuno, ya que me privó de tener la última palabra.. Hasta escuché risas impertinentes. Me enfurecí y abandoné el debate. Aquella misma noche decidí la insólita venganza que estoy confesando en este pergamino. Me avergüenzo al reconocer que también influyeron en mi actitud belicosa y desmedida los vapores del delicioso vino de Lesbos que me escanciaran para aplacar mi ánimo y un malicioso celo por los favores de Claudio de Argos, el joven bello de voz meliflua y modales de hetaira que constituía en ese entonces la razón de mis desvelos. Ni la solicitud de Poros, mi fiel esclavo, ni las caricias de Flavia, mi amada esposa, pudieron contener el deseo de revancha, cuado supe, para mayor escarnio, que tras la coloquial derrota, mi favorito se había marchado a compartir un banquete con
Septimio.
No debiera consignarlo aquí, porque probablemente lo registrará la historia, pero esta Alejandría de ostentosa riqueza, que nos brindaba la facilidad de desarrollar nuestro intelecto en comunidad con sabios de todas las comarcas, también nos corrompía. Es la capital del lujo, el centro de una vida deleitosa en la que se pueden satisfacer todos los deseos y todos los excesos. Yo proclamé la templanza, pero desdeñé el ascetismo en mi privacidad y me dejé llevar por una vida cómoda en la que perdí la templanza. Lo sé, no es una excusa para mi proceder demente, pero quizás pueda explicar, al menos en parte, como un hombre que predicaba el equilibrio, el
miden aghan, pudo incurrir en una execrable idiotez.
Enloquecí, sí, reconozco mi culpa, pero estaba enajenado. Nada pudo enceguecerme más que el sentirme humillado por mi rival intelectual y engañado por mi favorito. Fue así que, cuando todos dormían, amparado por las sombras, me deslicé por las calles como una sombra más, y llegué de mis aposentos a los pabellones que Septimio controlaba, tras una ansiosa caminata y con el andar vacilante aún por los malignos efectos de la copiosa bebida. Procuré no ser advertido en el transcurso del largo trayecto que debí recorrer. Nadie me vio entrar. Se suponía que la biblioteca estaba protegida por los dioses y que era ajena a la codicia de los mortales, por lo que nadie la vigilaba en la oscuridad. Alumbré las atiborradas estanterías con siglos de conocimientos almacenados sobre éstas. Luego, con una antorcha, prendí fuego a los primeros ejemplares. Era como si hubiera encendido al mismo Septimio. El fuego se propagó con rapidez vertiginosa. No me detuve a contemplar la malévola obra. Huí, corrí y volví agotado a mi lecho en el que me tendí exhausto hasta que los gritos de los servidores me ratificaron el éxito de mi despropósito. Había consumado la más infame de las venganzas, la que hace recaer en terceros inocentes nuestra furia. Nadie se había reído hasta ese entonces de Parmenión de Lesbos y lo hecho compensaba (en mi desvarío) aunque con creces, las burlas inferidas. Mi terrible propósito estaba cumplido. Sólo cuando, recobrada la calma, medité sobre los alcances de mi acción, reaccioné tal como debe responder un hombre honesto: lamentándolo profundamente y sumiéndome en el arrepentimiento. Empero, ya era
tarde.
Me incorporé al cabo de las horas al gentío que aún pretendía luchar contra el fuego que ya había devorado casi todo y me acerqué a Septimio que miraba desolado la destrucción de los tesoros confiados a su cuidado. El Hades parecía haberse apoderado del elegante edificio y las llamaradas iluminaban todavía lo que había sido la calma noche de la ciudad de los Tolomeos y que comenzaba a disipar el alba. Chispas y ascuas eran los escritos. No pude ocultar una sonrisa malévola y por ella supo mi rival que yo estaba detrás de su desdicha y de la de todos los orgullosos alejandrinos. Sentía deseos de bailar una danza pírrica, pero me contuve. El arrepentimiento llegó sólo después, al disiparse el humo y ver entre los rescoldos, bajo la fría luz del amanecer, con la mente despejada, los restos carbonizados de los innumerables volúmenes que los esforzados copistas habían trascripto en el correr de las décadas.
La revancha llegó, solapada e inevitable. Las divinidades, cuya existencia había negado, reestablecieron la equidad. Otra noche, días después, fue "mi" biblioteca la que ardió sin remedio, la famosa e insigne, y aunque nadie se atrevió a proclamarlo, supe quién había sido el culpable. Septimio, apoyado en el hombro de Claudio, sonreía, mientras las llamas consumían las estanterías con los invalorables tesoros allí guardados, destruían los códices, los pergaminos, las tablillas, los papiros. Las palabras, que habían sido trazadas para la eternidad, se reunían con los dioses ascendiendo en volutas de humo hacia el Olimpo. Mi corazón angustiado crepitaba como el fuego. Desesperé, sabiéndome el causante de la
tragedia.
Esa fue pues la razón de los incendios. No fueron casuales, como dicen aún en la ciudad. ¡Quién sabe ahora lo que narrará la historia! ¡Cuánto saber quedó allí transformado en hollín y escombros! ¡Cuánto daño hicimos los que, justamente, estábamos para
evitarlo!
La cordura, finalmente recobrada, guió a partir de ese entonces mis pasos. Unidos por la desgracia y la vergüenza, Septimio y yo nos dimos un fraterno abrazo y consideramos zanjada la disputa teológica. Reconozco que la cultura pagó un alto precio por nuestra privada querella y que algo debíamos hacer para menguar nuestras faltas, ya que nunca podríamos repararlas.
"La historia es conmovedora", interrumpió el Coronel, "pero aún no veo a donde nos lleva, y menos aún mi relación con ese patético relato". Su interlocutor alzó la mano. "Disculpe usted, pero verá que no lo he engañado. Lo que sigue será la respuesta a su pregunta." "Prosiga entonces, lo
escucho."
Septimio y yo, reconciliados, resolvimos unirnos para preservar lo que quedaba de aquellos casi setecientos mil volúmenes que hasta hacía pocos días había llegado a poseer la biblioteca. Sólo uno de cada mil se había salvado del desastre, pero esos eran justamente los más valiosos, los que contenían los secretos mejor guardados y que por lo tanto se encontraban en sitios recónditos que el fuego no había mancillado, los que revelaban lo que tantos querían saber pero estaba necesariamente reservado a los pocos hombres que podían hacer buen uso de tal sapiencia. Como nadie dio testimonio de nuestras mutuas fechorías (aunque muchos las conjeturaran), éramos para los ciudadanos dos sabios impotentes ante la desolación y la ruina. Obtuvimos el beneplácito del Rey para resguardar los seiscientos sesenta y seis volúmenes que el destino quiso dejar incólumes. La opinión de Su Majestad ratificó la nuestra: esos inapreciables y peligrosos conocimientos debían esperar, para ser revelados, a tiempos más felices. Por estos años sería mejor que quedasen ocultos a la mirada de los hombres.
Lo esencial está allí: desde los secretos que entrañan las pirámides hasta los mensajes llegados de los auténticos dioses, de la ciencia de los oráculos y augures a la escondida razón de los poderes de los llamados magos y hechiceros, el por qué de la milenaria sabiduría de los sacerdotes de todas las religiones, nuestro nexo con las estrellas, las fórmulas maravillosas de la alquimia, el gran mapa de todas las tierras descubiertas, la cuadratura del círculo... en suma, lo que el hombre necesita para comprender su pasado y avizorar su porvenir. Salvamos también obras menores, como las del filósofo peripatético Alejandro de Egea y las de aquel otro Alejandro, Polihistor, el historiador y geógrafo de fecunda pluma y las narraciones fantásticas de un ignoto escritor de Murgis Akra, para nombrar sólo algunas, pero no estábamos en condiciones de desechar material. Las generaciones futuras sabrían separar la paja del trigo. Procuramos el lugar más apropiado para conservar lo rescatado: una profunda caverna que se extendía en las concavidades de una colina pedregosa y cuyo pequeño acceso podía clausurarse fácilmente con una roca que la haría imperceptible. Su interior era seco, y pudimos sellarla adecuadamente una vez que depositamos en sus entrañas los codiciados manuscritos. Nos auxiliaron obedientes esclavos que luego fueron decapitados como medida de precaución, para que nadie, salvo nosotros, pudiera difundir cuál había sido el sitio
elegido.
Sé que cometí otro error. Septimio ha desaparecido misteriosamente y presiento que pronto me llegará también la hora en el puñal de un sicario. Lo acepto, porque merezco el castigo. Por tal, confío a este papiro el mapa con la exacta ubicación de la cueva. Los hados sabrán llevarlo hasta las manos del hombre que sepa hacer buen uso del saber que guardamos para la posteridad y triunfará la heliomaquia que hemos traicionado.
El coronel lo miraba interrogante. Spindler, con dramático gesto, agregó: "y aquí abajo está dibujado el mapa. Ésas son las laderas, en aquellas estribaciones está la gruta", dijo señalando allende la ventana del despacho, y extendiendo su índice hacia la lejanía donde se vislumbraban los faldeos rocosos de unas colinas. Concluyó: "mírelo usted mismo", mientras extendía el diseño bajo los asombrados ojos de Bayar.
El Coronel echó una mirada recelosa, no dudaba de la veracidad de lo narrado ni de la autenticidad de su visitante, pero no quería siquiera registrar en su mente lo que el mapa reseñaba.
"Déjeme pensar", le dijo a Spindler, y comenzó a pasearse por la habitación mientras éste lo seguía con la mirada. Él era un creyente, un fiel seguidor de los preceptos de Mahoma y no un occidentalizado militar de nuevo cuño, de aquellos que miraban más hacia Washington o Moscú que hacia la Meca. Si Alá había puesto ese problema entre sus manos, era para que lo resolviera. No podía eludir tal responsabilidad ante los ojos del Señor.
Razonó: hay un solo libro que vale por todos y éste es el Corán, donde está escrito lo que debe saberse. Los demás solamente llevan confusión al corazón de los hombres y desazón a quienes pretenden conciliarlos con las suras. Si estaba dispuesto por El Supremo que esos conocimientos permanecieran ocultos, ¿debía él permitir que salieran de la oscuridad para difundir la mentira?... si toda la verdad estaba allí, en los versículos que sabía repetir de memoria, grabados en su mente por la reiteración y la fe. Por ende, dado que esos rollos contenían palabras imprudentes, que podían haber causado el mal siglos atrás... más perversas podían resultar desperdigarlas ahora, agregando nuevas dudas que se cernirían sobre la fe de los creyentes, cuando era ya bastante que la Tora y la Biblia se enfrentaran con el Alcorán, su libro sagrado.
Preguntó: "¿alguien más lo sabe?, ¿ha comentado esto con otros?" "No", respondió Spindler. "Anoche terminé la traducción y usted -ya se lo he dicho- es el primero en oírla. Présteme su ayuda, ordene a sus hombres que excaven donde les indicaré y compartirá usted parte de la gloria... "
El Coronel se acercó a su escritorio. Alzó la vista hacia el retrato de Abdel Gamal Naser que dominaba obligadamente su sobrio despacho. Luego dirigió su vista hacia la distante Meca a la que orientaba infatigablemente sus diarias oraciones. Sobre la lustrosa madera relucía un abrecartas con la forma de un agudo estilete. Lo asió en su puño, giró hacia Spindler, invocó el centésimo nombre de Dios y, sin vacilar, lo clavó en el corazón del infeliz bibliotecario, que cayó con su boca abierta en un grito enmudecido en su garganta y los celestes ojos perplejos, negándose a aceptar la realidad. Bayar retiró ensangrentada la improvisada daga y laceró su propio brazo. Las gafas de Spindler estaban caídas junto a su cabeza, los cristales trizados. Un charco de sangre se iba formando lentamente bajo el cadáver y extendiéndose por el piso. Tiró del rollo que las manos del muerto se empeñaban en aferrar y lo ocultó en su portafolios, junto con los apuntes de la traducción. Luego, a los gritos, y aparentando una exaltación que no sentía, llamó a la guardia. "Este hombre me atacó", explicó, "y ha logrado herirme; era un fanático religioso y tuve que matarlo en defensa propia". Después, vendada su herida, cuando pudo volver a quedar solo, extrajo el manuscrito y su traducción y, sin volver a mirarlos, les prendió fuego. Se quedó inmóvil observando cómo las llamas los consumían y se convertían en cenizas. Era como si hubiese quemado de nuevo la Biblioteca de Alejandría. Había consumado lo que se atribuía falsamente tanto a las huestes romanas del Emperador Julio César, como a las islámicas del Califa Omar, y a los mismos cristianos en sus querellas contra los paganos. Recordó que Julio César pensaba que hay tanta belleza en la destrucción como en la creación. Quizás estuviera en lo cierto. Él nunca había leído a Shakespeare y no conocía la exclamación del mensajero: "allí arde la memoria de la humanidad" ni la respuesta del César: "Es una memoria infame. Que arda" Ismet Bayar también era guerrero, como el emperador, pero, más aún, un
filósofo.
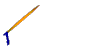
|