|
LA COCINA
Marcelo Choren
Le pareció enorme, desproporcionada con el resto de la casa. Tal como se lo habían advertido los dos ancianos caballeros, la mesada de mármol ocupaba el centro de aquella cocina. El horno permitía alojar un cerdo entero. De una hilera de ganchos colgaban ollas, coladores, sartenes, pinches, cucharones. Y cuchillos. Cuchillos de tronchar, de destasar; medialunas forjadas, amplias como cimitarras; hachuelas capaces de partir un espinazo de cordero. Todo relucía, lanzándole reflejos metálicos.
Jazmín se imaginó trajinando allí, y asintió.
La heladera rebosaba de verduras frescas, frutas y aderezos. Dentro del freezer, grande como un sarcófago, piezas de carne envueltas en plástico blanco. Al abrir las alacenas, cientos de frascos con especias, que la embriagaron de sus aromas. El mueble de la vajilla le mostró platos de porcelana inglesa, copas de cristal. Encontró manteles de hilo, bordados a mano. En un armario descubrió los vinos: blancos, tintos, espumantes. Los vejetes sabían vivir. Giró con los brazos estirados, como si
danzara.
-¿Qué le parece? -la sorprendió la voz del mayor, a sus espaldas.
-¡Maravillosa! -dijo, y se volvió conteniendo un sobresalto.
Los dos sonreían y la contemplaban desde la única entrada. Se habían colocado mandiles de cuero sobre unos mamelucos manchados. Las botas de goma, las antiparras plásticas y los guantes color naranja los volvían irreales, sinestros. En sus manos relumbraban bisturíes.
Sin quererlo, Jazmín entendió lo que vendría. Y el horror la amordazó.
-¿Maravillosa? -dijo el más delgado-. Me alegra que le guste -y dio el primer paso hacia ella-, la cocina es nuestro orgullo.
Buenos Aires, noviembre de 2002
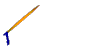
|