|
OPCIONES
Graciela Bucci
"¡Qué fría bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil!"
Ernesto Sábato (El Túnel)
Cuando quedamos solos, dueños de una soledad absoluta, en una casa que se agigantaba frente a nosotros con cada hijo que se iba, decidimos mudarnos.
Para qué, pensamos, tanto espacio inutilizado, tan lejos del centro, de los amigos comunes, para qué, pensé, tanto silencio repartido en los ambientes gritando desde los rincones, tanta evidencia en las mentiras diarias de una comunicación inexistente.
Hoy reconozco mi asombro frente a lo expeditivo de la decisión. Fue un acuerdo casi sin tropiezos, quizás el agobio, o la sombra-pulpo que habitaba la casa, nos había alcanzado a los dos. Por eso la rapidez de la mudanza, la facilidad con que embalamos algunas cosas, el alivio al decidir, también de común acuerdo, que a otras era preferible dejarlas formando parte del todo, como enquistadas en el caserón.
Duró poco, mucho menos de lo deseado, ese idilio que suele venir de la mano de las cosas nuevas, cosas a veces complotadas con el engaño, con el rearmado, tarea imposible cuando las piezas están diseminadas en un tiempo demasiado remoto.
El destino también se complotó en contra. Porque tal vez, y en esto no puedo dejar de permitirme la duda, sólo tal vez, si su enfermedad no hubiera erupcionado así, con tanta prepotencia, dejándonos la casa a medio decorar, el quiebre de la esperanza, y un barrio apenas explorado que sólo aumentó la sensación de islotes, y donde se calcaron, con minuciosidad, secuencias que sólo cambiaron la escenografía.
Sólo si tal vez la enfermedad hubiera sido más piadosa, menos contundente; pero no. No hubo piedad, no hubo tiempo para reacomodar el dolor. Fue como recibir un solo golpe, certero, concluyente.
Hoy me asalta la imagen repetida y constante de su cara de tiza recortada en la almohada, la piel inmóvil, sin nada detrás.
Él en el cuarto de la casa aún demasiado nueva, con una actitud de elevación en la nariz recta y puntiaguda, el dudoso movimiento de las aletas, y mi necesidad creciente de saber, de confirmar o de negar la inminencia de la muerte, de discutirle a la enfermedad que, de todos modos, terminó imponiéndose.
Hice lo imposible por darle mandatos al rechazo, quise entrenar al tacto que se oponía a la carne laxa, guié cada uno de sus dedos con la absurda idea de despertar el deseo, el éxtasis que alguna vez, produjo espasmos en los cuerpos, entrené el oído para acercarlo a la boca agrietada y fétida, a veces entreabierta, sólo la boca entreabierta, jugando al engaño, a desarticular la trama, boca que dejaba resbalar el balbuceo en medio de la baba, el ronquido apagado, leve, siempre el apenas instalado en la cama grande y fría, casi vacía y tan prolija.
Hace ya mucho tiempo que la vida transcurre fuera de la pieza sombría donde tiene sueño de muerto, posición de muerto, aspecto olor rigidez de muerto, el que yace.
Es inevitable reconocer la indignidad, la velocidad con que sobreviene el hartazgo, y sólo un recuerdo demasiado blando del gozo que alguna vez tuvieron los cuerpos. Y es inevitable reconocer algo de misericordia por un adefesio al que la ropa otorga el beneficio del ocultamiento.
Antes de iniciar el rito de la comprobación, antes de atravesar el pasillo en penumbras, soporto con dificultad las náuseas, me despojo de anillos y pulseras, no me permito siquiera el roce de una grieta; ninguna señal, ningún descuido que alerte al que yace.
Por eso los pasos estudiados, los pies desnudos, los dedos felinos abrazados al parquet, listos para atravesar el zócalo que alucino como línea de partida, o no. Todo ensayado, cada músculo convenientemente controlado, ya no más el imprudente entrechocar de las piernas, los pliegues de la pollera complotándose con el error, ya no más el azar, nada capaz de alterar el silencio, para no despertar al que yace, al que contagia la parálisis, acostumbra al dolor; o casi.
El miedo me licua los gestos, desde el fondo, en el temor de que esos ojos, como ahuecados por un raro gusano, se abran y me adivinen y me taladren, como solían hacerlo, cuando estaban de pie. Cuando aún podían.
Hoy nada me detiene; a pesar de las náuseas entro al cuarto, miro el marco de la puerta que aún conserva el brillo de la pintura nueva, con las uñas le dejo cicatrices, miro también mis manos acartonadas, cenicientas, pero firmes todavía, y lo miro a él, bulto inmóvil que reina desde el centro de la cama grande y fría, casi vacía, y tan prolija.
El aliento untuoso me penetra, el asco pretende detenerme, y también el leve, imperceptible movimiento de los párpados; pero no.
Mis dedos se empeñan en nuclearse, apretados, compactos, en cerrada actitud de pinza. Los aprovecho.
Ya no para levantar las sábanas que cubren al que yace; las manos deciden, conspiran, ajenas a mí; la izquierda sube hasta la nariz, la derecha sobre la boca, y las dos, fatalmente obstinadas, con sincronización mecánica, con resistencia sostenida, sin titubeos, aprietan aprietan aprietan, al que yace.
Y mientras tanto, mientras sostengo la presión, me permito pensar en la posibilidad de una nueva
mudanza.
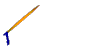
|