|
EL SARGENTO VENANCIO ©2001
Fernando Luis Pérez Poza
Aquella mañana las campanas se volvieron locas y sus tañidos comenzaron a atronar el aire de una forma continuada. Una y otra vez difundían su
mensaje de bronce por doquier. ¡Tan, tan, tan! Era un estrépito romano, de tintes casi cardenalicios o de elección papal, un estrépito que viajaba por el cielo rebotando en el horizonte, llenando la atmósfera con sus metálicos sonidos, trenzando así un carnaval de ecos repetidos. Un poderoso repicar sucesivo que ya nunca se borrará de mi cerebro.
Llamaba la atención porque no se trataba del toque acostumbrado que anunciaba la misa: los cuartos, las medias y los tres cuartos. Tampoco era el toque de muerto. Las campanadas fúnebres sonaban más lánguidas,
lastimeras y espaciadas, de un frío metálico que penetraba en los huesos, se instalaba en la médula espinal y helaba el interior del alma. No, el que se escuchaba era un tañido enérgico, de llamada a las armas, a la batalla, a la guerra, un tañido que parecía emitido desde lo más íntimo del corazón encendido de Agustina de Aragón o de la heroína de Puentesampayo.
La gente se asomaba a la ventana, a la puerta, salía a la calle y miraba extrañada hacia la torre de la iglesia, hacia los montes, buscando el humo delator de algún incendio, una causa lógica para aquel sonoro sobresalto, una razón que pudiera explicar aquella acústica y metálica convocatoria.
Pero el horizonte no mostraba señal alguna de anormalidad. En el cielo brillaba un sol esplendoroso ni siquiera entorpecido por la acostumbrada neblina matinal. Algún vecino, en su afán por encontrar una respuesta, situaba al sacristán en el origen de tan alarmante campaneo, alegando que tal vez éste, después del habitual orujo mañanero, se había sentido inspirado por las musas marinas e improvisado el sorprendente y litúrgico concierto. ¡No era la primera vez que el acólito parroquial daba una sonora campanada ante la atónita feligresía!
Mientras tanto en la ribera se iba formando un gran alboroto. Cualquiera que caminase por la calle de Abajo sin asomar las narices al paseo marítimo podría pensar por el bullicio que se celebraba una romería, una feria, un mercadillo. Aunque resultaba extraño, porque ni era miércoles ni era domingo, fechas del calendario en que se suelen instalar allí los vendedores ambulantes con sus mercancías rebajadas, singulares, variopintas, extendidas sobre una plancha de madera en impresionante revoltijo; tampoco los balcones lucían las banderas de gala propias de los días festivos. Y quien pensara así no cabe duda de que se equivocaba, porque a lo largo de todo el paseo no se observaba ni una sola cocinilla de churros, ni un solo puesto de pulpo, ni un solo tenderete de rosquillas, ingredientes tradicionales de toda celebración de esas características, sino personas, sólo personas, muchas personas, cientos de personas alteradas, iracundas, casi desbocadas. Y lo que más sorprendía y desconcertaba a los foráneos: por los callejones de acceso a los muelles seguían llegando más y más seres furibundos que se sumaban a los allí concentrados.
Los barcos pesqueros, derramados por la ensenada, balanceaban su esbelta figura en la efervescente espuma de las olas. Rojos y azules, verdes y blancos, marrones y negros. En su ancha frente llevaban rotulado un nombre de mujer, el nombre de la amada, su propio nombre, como si fueran escuetos telegramas que el sol trataba de depositar en el viento: Carmen, Lupita, Panchita, Manuela II. En su vientre panzudo dormían a pierna suelta los tuturutúes de los motores, los roncos latidos mecánicos de su corazón marinero, sus ovaladas tripas henchidas de gasoil. Era un sueño reparador y matutino en las tranquilas aguas portuarias para reponer la energía de su alma de madera y alquitrán, ese alma navegante, agotada de tan largas singladuras cotidianas y nocturnas en busca de la pesca. Sus reflejos brillantes formaban, con tenues pinceladas, ágiles cuadros sin marco sobre el azulado manto de las aguas.
En la bahía todo presentaba una apariencia normal. Bueno, todo no, una embarcación de color gris, no muy grande, con varios marineros uniformados en la cubierta, se encontraba fondeada a casi cien metros de la rampa del muelle. Muchos de ellos aparecían completamente doblados, buscando algo en el suelo o ejecutando una tabla de gimnasia matutina o, quizá, lo más probable, partiéndose de risa, riéndose a mandíbula batiente. Sí, miraban hacia tierra y se retorcían de risa, como si les hubieran inyectado un suero especial cuyo efecto inmediato fuera provocar la carcajada. Se trataba de un barco de la marina de guerra, pequeño pero sólidamente armado con una ametralladora y un cañón de corto alcance. Por la matrícula que lucía en uno de sus costados se apreciaba que correspondía a la Comandancia de Villagarcía.
En la terraza del bar de Andrés, situada en el corazón de la ribera, una pareja de la benemérita contemplaba la escena que en aquellos momentos acontecía sobre la explanada del muelle, junto a la ermita del Carmen. Sus caras denotaban cansancio. Sus párpados se cerraban por momentos, como si durante las últimas jornadas, hora a hora, minuto a minuto, hubieran asistido personalmente al interminable relato de las mil y una noches sin poder echar una cabezada. Los negros tricornios resbalaban sobre la frente, como si fueran sombreros mejicanos, anunciando la actitud indolente de los soñolientos y adormecidos servidores públicos. Sus bocas, dilatadas por los repetidos bostezos que asomaban a sus rostros, guardaban silencio.
La inusual actividad que se advertía en el puerto los mantenía despiertos.
Por la forma de sentarse, arrellanados sobre el asiento, se adivinaba que pensaban permanecer así todavía mucho rato, es decir, que no tenían intención de levantarse y tomar cartas en el asunto. Y no porque no tuvieran la obligación de intervenir, ya que su condición de agentes de la ley así lo exigía, sino porque el cansancio, el agotamiento que reflejaban sus rostros no se lo permitía. Además, la experiencia de varios años de servicio en una población marinera les había enseñado que no era prudente meter las narices en camisas de once varas. La gente del mar no se andaba con bromas y no admitía intrusiones en sus asuntos.
La fatiga que mantenía sus cuerpos en aquella situación de derrota muscular, de total rendición ante los acontecimientos obedecía a una causa razonable.
La noche había sido muy larga y les había tocado prestar servicio hasta muy altas horas de la madrugada. Y todo a causa del furtivismo, fenómeno que machacaba el desarrollo del pueblo y de la mayor parte de la franja costera gallega. Las cofradías de pescadores empleaban mucho dinero en repoblar de marisco las playas, las ensenadas, los arenales, para que luego vinieran algunos desaprensivos a escondidas, los listillos de turno, a recoger la cosecha y a llevarse las almejas, los berberechos o las navajas, que en el mercado alcanzaban unos precios desorbitados. Para evitar estas rapiñas, los propios pescadores y mariscadores habían montado un servicio privado de vigilancia, de dudosa legalidad, que por turnos patrullaba la zona con el fin de disuadir a los furtivos de sus intenciones depredadoras.
Aquella noche, los intrépidos ladrones de marisco, cuando se hallaban en plena realización de sus fechorías, se vieron sorprendidos por la patrulla de vigilancia que a bordo de un pesquero recorría los alrededores marítimos de la playa de Tanxil. La luna se había ocultado tras las nubes y la oscuridad lo envolvía todo. A lo lejos se divisaban las luces de las farolas de la carretera y del dique de piedra que la separaba de la playa, una iluminación que aún siendo escasa cerraba el paso a cualquier esperanza de huida de los malhechores por aquel lado. De pronto, en el silencio de la ría se escuchó la voz de los vigilantes al dar el alto y acto seguido el estampido de varios disparos de pistola y sus correspondientes fogonazos.
El nerviosismo en ambos bandos era evidente. Los furtivos, al sentirse descubiertos y oír el inequívoco lenguaje de las armas, sin pensarlo ni un momento, se lanzaron al mar abandonando a su suerte la embarcación que les servía de base para esquilmar la población de moluscos rianxeira. El resto de la fuga la realizaron a nado. La niebla y el oleaje favorecieron su húmeda y accidentada escapada aunque no disminuyera el susto que todavía relampagueaba como si fueran nuevos disparos en sus acelerados corazones. Por el roce de los proyectiles al entrar en el agua sabían que las balas no habían sido de fogueo, a pesar de ser esa la única munición que en principio se creía que usaba la patrulla de vigilancia. La lancha fue confiscada por los pescadores, sin tener en cuenta la falta de autoridad que presidía su acción al no tratarse de un organismo oficial dotado de tal prerrogativa.
Por esa peculiar idiosincrasia y forma de entender la vida que poseen algunas personas, en esta ocasión fueron los ladrones los que, enervados por la refriega y los peligros sufridos en su incursión pirata sobre los bancos de marisco, los que, nada más llegar al puerto de Villagarcía, acudieron a la Comandancia de Marina, a exigir una intervención militar en defensa de sus derechos. ¡Cuándo paseaban tranquilamente por la ría, en un fueraborda de recreo, habían sido injustamente asaltados y agredidos por marineros de Rianxo!. Así rezaba la denuncia.
La Comandancia dio parte a la Guardia Civil, y a los dos números les tocó investigar el incidente y descubrir el paradero del vehículo sustraído, que tal y como suponían no era otro que la planta baja del edificio de la Cofradía. Una vez informados por los vigilantes, y levantado el atestado correspondiente, decidieron dejar las cosas como estaban y no tomar cartas en el asunto. Aunque lo cierto es que entre las pesquisas, la toma de declaraciones, los interrogatorios y, sobre todo, la redacción del informe a máquina, sin que ninguno supiera mecanografía, estuvieron ocupados, sin pegar ojo, casi toda la noche. Ni por un momento se les pasó por la imaginación trasladar la lancha al cuartelillo. Los ánimos de los cofrades estaban muy exaltados y ni a tiros habrían permitido que la misma abandonase las dependencias de la Cofradía.
Lo más extraño de todo era que la muchedumbre reunida en la ribera se componía íntegramente de mujeres. Solamente se apreciaban faldas entre la multitud, un carnaval de faldas de todos los tamaños y de todas las
hechuras. Largas, cortas, rectas, plisadas. Faldas que bullían y se agitaban como banderas al viento, mostrando a ratos unas pantorrillas fuertes, musculosas, poderosas. Faldas que por la abertura lateral dejaban entrever unas breves pinceladas de sus blancas, negras y marrones combinaciones interiores. Y todas las mujeres gritaban de forma ensordecedora. Sus gargantas emitían cientos de gritos que embadurnaban el aire, que se elevaban al cielo y se filtraban por las paredes y los cristales hasta dentro de las casas. Un torrente de imprecaciones casi imposibles de transcribir.
-¡Hay que tirarlo al agua!- decía una.
-¡Y ojalá se ahogue el condenado!- apostillaba otra.
-¡Hay que colgarlo del faro por los cataplines!- señalaba la más
caritativa.
-¡Eso será si los tiene!- reía la más risueña.
A los maridos les estaba vetado intervenir en semejante revolución portuaria. Más de uno, nunca mejor dicho, se marchó a casa con el rabo
entre las piernas y una sonora bofetada de la tierna compañera sentimental en la mejilla. Y sólo por querer ejercer el fuero de su pantalonazgo y participar en aquella especie de motín femenino. Ellas eran mujeres, el sexo débil, los seres más desprotegidos de la faz de la tierra. A ellas, y tenían toda la razón del mundo, a tenor de lo que en aquellos momentos pensaban las derrengadas fuerzas del orden, no se atreverían a detenerlas y a meterlas en chirona o a darles una somanta de palos, como tal vez hicieran a sus maridos.
A pesar de lo despejado del cielo, del sol brillante y de la calma del aire, la mañana iba adquiriendo tintes de tormenta, en el sentido figurado del término, y es que por momentos la algarabía se volvía cada vez más preocupante, más desaforada, más violenta. A lo lejos se vislumbraba la punta de algunas nubes, asomando tímidas sobre el horizonte, nubes que de seguir soplando de sur podrían descargar alguna lluvia, una chispa de calabobos o de sirimiri, sobre el pueblo, al final de la tarde.
Las mujeres formaban un pelotón compacto, un apelmazado núcleo de piernas y brazos enardecidos, inquietos, nerviosos, que se movía cuarteando y reculando como una melé de rugby en la que ya se ha puesto en juego la pelota. Debían de ser unas cuatrocientas, y cada cual más excitada, más agresiva, más explosiva. Las voces se repetían, primero como solos aislados, luego formando coro multitudinario. Las caras rojas a punto de estallar, las venas del cuello hinchadas de la ira, las sienes encrespadas. Todo girando en torno a un punto central, a un objeto, a un eje del cual la mayoría de las personas ajenas a la escena desconocían la identidad. ¿Qué cosa o quién sería el elemento que suscitaba aquella rabia, aquella cólera, aquella indignación en la población femenina de Rianxo?
Las gaviotas permanecían posadas en tierra, sobre el edificio de la lonja, en silencio, como cuando presagian lluvia o mal tiempo. Las campanas no cesaban de repicar. Las distintas autoridades del pueblo, el cura, el alcalde, el comodoro, los concejales, acudían a la ribera para contemplar el episodio, manteniendo el tipo a distancia, por si las moscas. Sabían como se las gastaban las muchedumbres enfurecidas y no era cuestión de arriesgar el pellejo a tontas y a locas. De entre todo el listado de personalidades se echaba en falta al Presidente de la Cofradía de Pescadores, una ausencia justificada por un viaje inaplazable que se había visto obligado a realizar.
Se trataba de una persona muy respetada y, quizá la única que habría osado intervenir para controlar y detener el flujo de los acontecimientos.
La melé giraba y giraba, reculaba, cuarteaba, pero el balón no terminaba de filtrarse entre las piernas. Qué o quién quiera que fuese el objeto de la iras populares, padecía grandes dificultades para escapar del centro de la acción y abrirse paso entre la maraña de musculosos miembros que, como barrotes de una cárcel, le cerraban el paso. De pronto, por uno de los laterales, se vislumbró un hueco y por él comenzó a salir una cabeza humana.
Primero la calva, despejada y encarnada, curtida por el sol. Después la cara, los brazos, el tronco, las piernas, los pies. Con mucho sigilo se escurría, se escabullía entre el batí burrillo femenino; se diluía por el agujero de aquel embudo informe de carne y michelines varicosos que se abría ante sus ojos; resbalaba lentamente, sibilinamente, como intentando pasar desapercibido.
Era un ser más bien pequeño, con los ojos grandes y a punto de saltar de las órbitas. En su mirada se apreciaba un miedo terrorífico, un espantoso pavor y, sobre todo, un colosal desconcierto. Con aquel aspecto, parecía un habitante de otro planeta, de otra galaxia, de otro universo, un lunático individuo recién salido del infierno. Medía aproximadamente un metro cincuenta y cinco de estatura y nada más abandonar la melé se movió con la celeridad de un rayo. A gatas, a medios rulos, haciendo el pino, como podía, avanzaba lentamente sin que nadie se percatase de sus movimientos.
Fueron muchos los que creyeron que aquel ser salido de entre las piernas de las mujeres, en la escenificación de un parto multitudinario, era un nomo o un elfo. Un ser que corría a una velocidad vertiginosa. Un ser que buscaba el agua con la misma ansiedad que un pez fuera de su hábitat natural. Sus pies apenas rozaban el suelo. Sus zapatos despedían chispas y humo al deslizarse sobre la pétrea superficie del muelle. Era tal su impulso que daba la impresión que en cualquier momento podría despegar y echarse a volar.
Cuando la muchedumbre comprobó que el fugitivo abandonaba el centro del peculiar y femenino tornado y se dirigía a toda prisa hacia el mar, hacia las olas, única salida no cegada por el carnaval de faldas o el grupo de mirones apostado en los laterales, se echó sobre sus pasos. Y no precisamente con la intención de adularle.
De los jirones de tela que quedaban sobre la piel del protagonista de tan arriesgada fuga se deducía una graduación de sargento de la marina. Sí, probablemente el sargento que comandaba el barco fondeado a pocos metros del muelle, un barco sobre cuya cubierta los uniformados marineros se revolcaban de risa por los suelos, ahora ya sin ningún pudor, al contemplar a su chusquero y otrora temido gerifalte en medio de aquél espectáculo dantesco, de aquél espantoso laberinto humano, envuelto en aquellos avatares de tintes tan felinianos.
¿Qué había sucedido para que la totalidad de las mujeres del pueblo estuvieran en pie de guerra? ¿Se trataba de un sargento Don Juan escapando de alguna de sus fechorías? ¿Acaso había dejado alguna novicia embarazada?
Todas estas preguntas parecían asomar en tono de humor a los ojos de la multitud de mirones que observaban la escena desde lejos. El pueblo carecía de convento y las pocas nativas que profesaban en órdenes religiosas ejercitaban su fe en lugares muy lejanos. ¿Cuál era entonces la causa del alboroto?
El sargento sabía que, si volvía a caer en las fauces de aquella horda de fieras incontroladas, su futuro se desvanecería en el aire y sus despojos probablemente serían arrojados a los peces. Así que sacó energías de donde ya no quedaban. Enderezó sus piernas, que temblaban como atacadas del baile de San Vito, e impulsado por el animal instinto de supervivencia, cuando todo anunciaba que el gentío lo atraparía de nuevo, consiguió alcanzar el borde del muelle. Desde allí se lanzó al agua con un impecable estilo natatorio, describiendo en su vuelo una trayectoria de salto de ángel tan perfecta que ya la quisiera para sí más de un atleta olímpico. Una vez en el aire notó como sus pantalones eran arrancados violentamente por varias manos, en un último intento por darle caza. Pero su cabeza ya se zambullía liberada en el azul marino de la ría. En los comentarios todo el mundo coincidía en que un metro más y no lo cuenta.
El cielo mostraba ahora algunas nubes dispersas, difuminadas en el aire. La sirena de la lonja sumaba su canto al repicar de campanas. Las bocinas de los barcos imitaban el saludo a la virgen en la procesión marítima de la Guadalupe. El eco repetía los sonidos, los derramaba en la mañana, los repartía por los cuatro puntos cardinales, los enviaba a la rosa de los vientos, los filtraba entre el bosque de pinos y eucaliptos de la punta de Fincheira.
El grupo de amazonas justicieras se detuvo al llegar al bordillo donde comenzaba el agua y vio como el sargento recorría a nado, combinando todos los estilos que conocía y algunos que inventó para la ocasión, la
distancia que le separaba de su flamante buque de guerra. La ira de la gente, al ver al pobre hombre luchando contra los elementos marinos desembocó en una sonrisa y después en una carcajada generalizada. Las mujeres que en el último momento lograran asir el pantalón del fugado, se lavaban las manos: el miedo del aguerrido marino de la armada les había jugado una mala pasada.
Cuando a golpe de brazada, el fugitivo llegó al barco, tuvo un primer impulso de barrer a cañonazos toda la ribera. Pero se contuvo, aquello no eran las Malvinas y el incidente podía convertirse en la comidilla de los noticieros internacionales. Luego, tras serenarse, recuperar el aliento y poner un poco de orden y seriedad entre la tripulación, ordenó enviar el siguiente radiograma a la Comandancia: “Imposible recuperación lancha...bip...bip... Hostilidad enemiga... bip... bip... Suspendida la misión ante próximas inclemencias de tiempo... bip... bip.... Firmado: Sargento Venancio Cienfuegos”. Y en voz muy baja, para sus adentros, con un murmullo que solamente alguno de los reclutas pudo escuchar para su trascripción en estas páginas, decía:
-¡Que venga a por la lancha el alférez novato si tiene huevos!.
-¡Si ya se lo advertí!.
-¡Con esta gente no se juega!.
-¡Estas cuestiones son competencia de la Guardia Civil y si la benemérita no cumple con sus obligaciones, a santo de qué vela debe intervenir la marina!.
-¡Ni una más, como Santo Tomás!.
-¡Ni aunque me lo ordene en persona el mismísimo Almirante volveré a
Rianxo o me dejaré embarcar en otra de estas aventuras!.
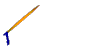
|