|
UN FELIZ NOCTURNO
©1.999 Obra registrada en la Propiedad Intelectual
All rights reserved.
Antonio Gualda Jiménez
Pasaba casi a diario ante la gran casa que marcaba un hito en la mitad del recorrido que había entre la ciudad y su propio domicilio. Los ladridos de un perro (que bien podría ser guardián, por la ferocidad que aquéllos destilaban) le acompañaban desde los tres metros anteriores a la labrada cancela de hierro hasta el final de los tres posteriores; entendidos, todos ellos, como parte de la acera por la que él caminaba; esto es: como zona exterior al recinto al que se accedía si se traspasaba la trabajada verja.
Cada vez que por allí andaba recordaba las tardes en las que, durante un verano de treinta años atrás, solía ir a nadar, en compañía de una chica francesa, a la piscina que había excavada en el costado sur de la finca. La muchacha extranjera debió conocer a los dueños de la mansión o tener algún tipo de contacto con personas que les conocieran de primera mano, pues en su memoria -de él- no quedaban rastros (ni restos) por los que pudiese determinar que aquellos baños se llevaran a cabo debido a su propia iniciativa.
Rememoraba con frecuencia aquellas placenteras y despreocupadas tardes. Nadie les había importunado en ninguna de las ocasiones en las que se plantaron en el pequeño vergel que rodeaba la casa. El jardinero -al parecer, único ser humano que llegaran a vislumbrar dentro de la propiedad a lo largo de tantas visitas- se había estado limitando a saludarles y a desplazarse, cuando les veía entrar, a algún extremo del jardín lejano a la piscina con el más que probable fin de no molestarles.
Habían sido unos espléndidos tiempos; sin embargo, él no llegaba a sentir una clara añoranza por ellos.
Aun así, cada vez que vislumbraba la lujosa mansión, impropia de la zona en la que estaba enclavada, le asaltaba un indefinible deseo de entrar en el jardín y de efectuar una visita a los dueños de la casa. Mas los pertinaces ladridos de perro, en todas las ocasiones, le disipaban tan singular apetito. A fin de cuentas, tampoco era tan importante el asunto; ni siquiera conocía personalmente a los propietarios de la hacienda, si bien se sabía de ellos en todos los círculos de la clase media-alta (quizás, de la mera clase alta) de la ciudad; condición que él, obviamente, nunca había ostentado; tampoco había deseado, nunca, caer en tan profundo abismo. Las gentes que poseían casas de tal guisa, sin embargo, no podían permanecer anónimas ante sus conciudadanos menos pudientes...; aunque siempre haya existido, en la conciencia colectiva de las masas, la intangible sensación de que "los individuos verdaderamente poderosos saben permanecer en prudentes y cómodas penumbras".
A pesar de la gran zancada que el tiempo había dado sobre la vida de tan singular personaje, la cancela de entrada parecía ser la misma y no se advertían, sobre ella, las pertinentes huellas que suele dejar el paso del tiempo. El jardín se mostraba, todos los atardeceres, tan espléndido como cuando él lo descubriera: además de tratarse de un pensil frondoso, contenía raros y exóticos ejemplares de plantas tropicales. El porche siempre aparecía muy bien iluminado desde los minutos inmediatamente anteriores a la caída de la noche. (Fenómeno que, por otra parte, acaecía con extrema lentitud). Las perolas que hacían de maceteros ofrecían un sempiterno brillo. Los amplios ventanales del edificio dejaban entrever -en su planta baja- espaciosas habitaciones noblemente amuebladas, cuyos enseres se mostraban tenuemente iluminados por rancias lámparas de luz indirecta. De igual manera debía suceder en los dos pisos superiores, pues los resplandores que de ellos procedían resultaban ser de la misma naturaleza que los que provenían del piso bajo, si bien era imposible, desde la acera exterior, atisbar mobiliario alguno en las plantas altas; aunque éste se columbrara mediante una sencilla operación deductiva.
"Es una casa llena de vida", solía decirse el hombre de mediana edad cada vez que cruzaba su paso ante ella. No se trataba, en modo alguno, de una persona demasiado apegada a los bienes terrenales; mas, en sus frecuentes (y fugaces) estados depresivos, se lamentaba de no pertenecer a la misma clase social en la que parecían estar integrados los dueños de la dichosa hacienda. Cuando salía de esos pequeños trances se avergonzaba de haber tenido tan malos pensamientos.
Sólo había penetrado en el recinto de la finca a causa de la amistad que aquella estudiante francesa tuviese con sus propietarios (o con algún intermediario entre ella y éstos) y, de otra parte, con él mismo. Había sido, en realidad, una especie de intruso cuando, treinta años atrás, atravesase, repetidamente, el umbral de aquella cancela y se dirigiera a la solitaria piscina, transgrediendo, de alguna manera, las reglas que las altas clases sociales habían impuesto a las medias y a las bajas...
"Me siento como deben hacerlo los cosmonautas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando efectúan un servicio espacial que, al regresar a su país, les propicia el pasaporte a la clase de los héroes. ¡Me siento como quien se cuela de rondón! ¡Me siento como un verdadero gorrón!", se había repetido, hasta la extenuación, cada vez que atravesaba la hermosa verja durante los años de la década de los años sesenta del (a extinguir) Siglo XX.
Bien cierto era que nunca había llegado a entrar en la casa. Su amiga sólo podía invitarle a tomar los baños, sin más. Pero, desde entonces, la curiosidad, respecto del edificio, había ido aumentando paulatinamente en las retículas del deseo de su cerebro. Inexorablemente. El Destino había querido que recalase en un barrio de bloques de viviendas situado unos doscientos metros al sur de la mansión de sus desvelos. Peatón de los de toda la vida, como él lo era, no podía evitar tener que pasar muy a menudo -quizás, demasiado, para lo que su cuerpo parecía estar dispuesto a aguantarle- ante la dichosa casa.
Aquella tarde la había pasado en la consulta del médico de su empresa. Habíanle estado practicando nuevas pruebas, desconocidas por él hasta ese mismo día. En su lugar de trabajo se había estado comentando que el gobierno había decretado que las empresas controlasen mejor a sus trabajadores, desde el punto de vista médico, debiendo aplicarles nuevos procedimientos en sus obligatorias revisiones periódicas...
Se aproximaba a la lujosa verja en la que se ubicaba la famosa cancela mientras el manto nocturno comenzaba a caer con la parsimonia acostumbrada. (El sol se mostraba siempre muy perezoso a esas horas, pues se sentía fascinado por el lugar y, la verdad, le costaba "ponerse").
No estaba de muy buen humor el soñador personaje, tras la visita médica que le habían obligado a efectuar; así que esperaba poder sobrepasar cuanto antes los ladridos de perro y enfilar los últimos doscientos metros que le separaban de su propia vivienda. No pudo, sin embargo, dejar de extrañarse ante el hecho de que el viejo cobertizo que había situado junto al recinto de la mansión apareciese vacío y con lo que quedaba de una hoguera -ya inexistente- delante del hueco que se le suponía como "puerta de entrada".
"Esos "okupas" llevaban ahí más de tres años. Me había acostumbrado a verles... ¡Qué cosa más extraordinaria es que se hayan ido...!".
Se detuvo durante unos segundos para aspirar el áspero -pero agradable- aroma que se desprendía de los restos de la fogata. Esa fragancia le remitía a los lejanos tiempos de su infancia, cuando a su olfato llegaran los sutiles efluvios del rastrojo recién quemado, que provenían de las afueras del pueblo donde solía pasar las vacaciones.
Continuando con su camino, llegó a la altura de la susodicha verja. Sin detenerse, esperó -con la resignación que la costumbre proporciona- que los ladridos de perro le alterasen ligeramente el ánimo. Pero alcanzó el otro extremo de la cancela y no escuchó gañido alguno.
¡Se detuvo; ipso facto!
"¡Mármoles!... ¡No hay perro, ni están los "okupas" del cobertizo...!".
Retrocedió unos metros sobre sus propios pasos, como si se tratase del hilo de una madeja que se enrollase se sobre sí mismo, y asomó la nariz por encima de la parte opaca de la cancela que tan familiar le era. El porche -zaguán de lujo, donde los hubiera- aparentaba estar como siempre, a tales horas. Lo mismo ocurría con las habitaciones de la gran casa: sus luces se encendían y se apagaban como de costumbre...
Seguía sin percibir ningún ladrido perruno... Era la ocasión que tanto había estado esperando... ¡¿O no?!
Como todas las noches de los últimos veinte años; las perolas que hacían de maceteros de lujo ofrecían su brillo eterno... "¿Por qué no intentarlo?".
Antes de pensarlo dos veces se acercó al sofisticado timbre y hundió su botón en el recuadro de cemento que lo sostenía.
Esperó...
De entre la maleza surgió, como serpiente encantada, una pequeña cámara de televisión sostenida por un cable que parecía estar vivo.
"Será un circuito privado destinado a la seguridad...".
La cámara se le situó en frente, justo a un metro de su atolondrada cabeza.
Escuchó una susurrante voz que procedía de aquélla:
-Código de barras y código de puntos, por favor...
"¿Se tratará de un inspector de hacienda, hábilmente disfrazado?...".
Permaneció bajo los efectos de cierto estado cataléptico, cuando no, hipnótico.
"Debe ser una broma...; sofisticada, pero broma".
La susurrante voz continuó hablándole.
-"Escaneo" correcto y conforme; puedes pasar...
La hoja derecha -izquierda, para él- de la cancela se abrió, dejando un hueco de un metro de anchura.
-Pasa; no temas... -prosiguió la cámara parlante. El sinuoso y grueso cable que la sostenía jugueteaba con la maleza y con algunas de las plantas trepadoras que allí se daban cita.
Sin salir de su asombro, entró. A pesar de la penumbra que imperaba (¿como Marte, como Venus...; o como todo lo contrario?) pudo comprobar que pasaba a través del cuerpo del perro que tantas veces le había sobresaltado y que ahora permanecía, impávidamente, en silencio.
Cuando llegó al porche, tras subir cinco escalones, comprobó la real corporeidad de las perolas, pues tropezó con una de ellas y llegó trastabillado hasta la puerta de la casa. Alisóse el escaso cabello que le quedaba (en realidad, una especie de corona baja que le dejaba al descubierto toda la tapa superior de los sesos, amén de la muy despejada frente y de la amplia coronilla -digna, al menos, de un arzobispo, más que de un fraile sin graduación-), se estiró las ropas y se ajustó el anacrónico nudo de la corbata.
Su ánimo se tranquilizó por un momento. Atisbó el tirador exterior del batintín (la casa era lo suficientemente antigua -la cancela de la cerca, no- como para que en ella aún no se hubiese instalado un timbre moderno, lo que delataba un contumaz afán de los propietarios por aferrarse a tiempos pasados que, obviamente, nunca habrían de volver) y, agarrándolo, jaló con fuerza. Décimas de segundo más tarde, el tintineo de una campana japonesa se dejó oír desde el interior del edificio.
Quedó absorto, embaucado por el dulce ulular de la exótica campanilla...
-No habría sido necesario que llamases. Te estábamos esperando; la puerta, como puedes comprobar, está abierta...
"¡Leñeñotas...!".
Alguien, a su lado, le estaba hablando. Giró sobre los desgastados tacones de sus zapatos, mas no vislumbró persona alguna. Percibió, sin embargo, un cálido aliento humano que despedía una delicada fragancia de tabaco de pipa.
-No te preocupes; mi cuerpo anda por ahí. Es muy juguetón, el muy perro; pero ya volverá.
Habían penetrado, a dúo, la puerta principal de la casa. La figura de un hombre de mediana edad, de noble aspecto, bajaba por la amplia escalinata que daba al vestíbulo. Se estaba abrochando el cinturón y del piso inmediato superior provenían los últimos estertores de la cisterna de un viejo retrete.
-¿Ves? Aquí viene... El pobre tiene algunos defectos, todavía...
El visitante creía estar soñando.
-Aguarda un momento, que nos vamos a ensamblar... ¡Ay!... ¡Ya está!
De la boca del cuerpo recién llegado salieron, ya, las tres últimas palabras que el visitante acababa de escuchar.
-Sabemos que llevas mucho tiempo deseando conocer todos los rincones de esta casa...
-Sí; es cierto...
El recién llegado estaba muy confuso, aunque a un buen observador le hubiese podido parecer todo lo contrario. Pensó, no obstante, en la cantidad de misterios que debían estar guardando los sótanos del vetusto edificio. ¡Cuántas veces se le había desbordado la imaginación ante tal conjetura!
-¡¿Qué está pasando...?!
El anfitrión se mostró aún más extrañado que el visitante.
-No sé a qué te refieres, buen amigo. Si tuvieses la bondad de aclararme el sentido de tus palabras...
Una mujer relativamente joven se unió a los dos hombres de edades parejas tras salir de una estancia contigua al vestíbulo.
-¡Hola! ¿Qué tal estás?
-Bien; estoy bien -mintió con un mal disimulado descaro.
Su rostro se tornaba, a cada momento, más demacrado.
-¡La recuerdo! Usted es...
-¡No lo digas, pardiez! Sólo ella y yo podemos pronunciar su exquisito nombre...
"¡Pero si está igual que hace treinta años, cuando solía aparecer en las notas de sociedad del periódico local! ¡¿Me estaré volviendo loco...?!".
-Sí; yo soy...
-Pero si yo a usted la conozco -atajó el visitante-. Usted es... -se contuvo, algo asustado-; la veía con frecuencia...; me refiero a fotografías de usted, claro está. La veía en el periódico... ¡hace unos treinta años!
El rostro de la joven mostró un desdén teñido de incredulidad.
-¡Treinta años! ¡Pero si cumpliré veintiocho el mes que viene!
El recién llegado bordeó el perímetro del desmayo, pero logró mantener el equilibrio.
-¡Es cierto, mi buen amigo!
"¿Por qué me hablan con tanta familiaridad?".
-El día de su cumpleaños será nuestro décimo aniversario de boda... No te extrañe, por otra parte, que yo casi le doble la edad: fue lo que la gente vulgar entiende como un flechazo... Nos casamos el mismo día en que ella llegó a la mayoría de edad. Supimos, eso sí, guardar las formas; como entonces correspondía a la gente de nuestra clase.
"Ahora voy recordando... Fue un caso que estuvo en boca de todas las comadres de la ciudad ¡en mil novecientos sesenta y ...! ¡Pero si estamos en mil novecientos noventa y nueve... ! ¡¿Qué está pasando aquí?!".
-Se ha desmayado, por fin...
-Acostémosle en un sofá...; o, mejor, en la cama turca que hay en el salón.
El exánime cuerpo del confundido visitante levitó hasta alcanzar una altura, sobre el suelo, próxima al metro y medio. La joven mujer le condujo mediante suaves empujones hasta la citada cama turca.
El hombre le deshizo el nudo de la corbata (lo que le produjo un inesperado placer, ya que aquella manera de atarse la prenda al cuello se le había estado antojando un tanto ordinaria) y le desabrochó los botones superiores de la camisa.
-Debe tratarse de una mala digestión...
-Le pasó la mano por la frente, comprobando que la piel de ésta presentaba una serie de pequeñas rugosidades alargadas y otra compuesta por unos pequeños orificios cuyos diámetros apenas debían superar la longitud de una micra.
-No lo entiendo; todo parece estar en orden. Su salud es perfecta...
-Quizás la causa del desmayo radique en el aspecto emocional... Aún quedan personas sensibles, según tengo entendido.
-Puede ser... ¡Pero es tan extraño! Mañana llamaré al...
El aturdido visitante comenzaba a despertar.
-¡Nabokov...! -musitó con lentitud.
-Es inteligente; me refiero a nuestro invitado, no a...
El aludido continuó su deshilvanada y débil perorata:
-¡... si murió hace años...!
-No tiene fiebre y su organismo está adaptado a los nuevos tiempos. ¿Cómo puede desvariar tanto?
La chica le miró mientras encogía los hombros.
-No efectúes movimientos innecesarios, que te puedes salir del cuerpo. Ya sabes que se nos ha indicado que no realicemos esa clase de ejercicios más que cuando resulte estrictamente necesario.
-Doc -le llamó la joven-: yo nunca te dejaré... Sé que lo sabes, pero, a veces, siento la necesidad de decírtelo...
El hombre maduro la abrazó con ternura. Apretó lo suficiente como para que sus espíritus se zafaran -sólo a medias- de sus respectivos cuerpos y quedasen totalmente ensamblados entre sí. Sintieron la suprema dicha que todos los enamorados anhelan; a pesar de que sus cuerpos, absolutamente unidos, no pudiesen penetrarse de igual manera.
-No temas, Doc; este hombre no nos separará...
-Lo sé, querida. Hemos superado muchas barreras, y una de ellas es el guión de Nabokov. Tú ya no eres una adolescente...
El improvisado invitado había recuperado la conciencia por completo, mas prefirió fingir que seguía bajo los efectos de la ¿oportuna? lipotimia que había sufrido. Sus anfitriones estaban disfrutando de un sumo acto de amor, conque no procedía que se les interrumpiese. Sin embargo, no pudo abstraerse hasta el punto de evitar escuchar las palabras que se estaban cruzando. Recordó la unión entre Jorge Luis Borges y la jovencísima María Kodama... Siempre había desconfiado de la sinceridad de los sentimientos de la joven compañera del excelso escritor... Y, en los últimos tiempos, se estaban prodigando los casos en que ancianos personajes que habían llegado, incluso, a obtener el premio Nobel de literatura se emparejaban con damas varias décadas más jóvenes que ellos; también desconfiaba de la sinceridad de los afectos de tales mujeres.
"Quizás sea yo un malpensado...".
Levitó de nuevo. Consciente como estaba, decidió nadar en el aire mediante suaves impulsos manuales; ni siquiera necesitaba aletear los pies para desplazarse por la habitación. Le resultaba un poco violento contemplar el largo abrazo de sus amables anfitriones. De tal manera, su cuerpo llegó hasta la cristalera del amplio ventanal que daba al jardín circundante, por el flanco sur del edificio.
Quedó aparcado en tal lugar.
Podía ver el exterior y, con el rabillo de su ojo izquierdo, comprobar que la pareja aún no se había separado.
Nadie más ocupaba la estancia en la que se encontraba. Fue por eso por lo que su sorpresa resultó de marca mayor cuando se apagó la luz general de la habitación sin que nadie accionara interruptor alguno, a la vez que se encendía una lámpara de las llamadas "de pie" que estaba situada en un rincón, junto a la ventana que había detenido su nadar por los aires.
La tenue luz traspasaba con pasmosa facilidad los cristales del ventanal.
Algo se movía en el exterior, junto a la piscina...
"¡¿Qué...?! ¡¿Quién...?!".
Debía hacer frío fuera de la casa, pero en el borde del estanque de recreo había alguien...; una figura femenina que vestía solamente un bañador pasado de moda y que le estaba saludando amistosamente mediante delicados movimientos efectuados con su mano derecha...
"¡Christine...!".
Su pensamiento resonó a través de toda su cavidad craneal, rebotando por todas las piezas óseas que la conformaban; hasta que aquél sólo fue una nebulosa de indefinidos contornos que se le presentara como algo absolutamente ininteligible.
Fue entonces cuando descubrió otra figura humana; ésta vez, reflejada en el cristal de la ventana: alguien muy joven que flotaba y que debía estar en la misma habitación que él estaba ocupando.
"¡¿Yo...?!".
Alargó una mano para palpar el vidrio plano.
La figura reflejada procedió de igual manera.
Los dos dedos índices llegaron casi a tocarse, quedando separados, solamente, por unos milímetros; los propios del limitado grosor del cristal.
Se llevó la otra mano a la cabeza con la intención de mesarse el tupé que veía reflejado en su joven imagen, mas no encontró pelo cerca de la frente; ni, siquiera, en la tapa superior de sus supuestos sesos. Sus dedos caminaron por la misma como bólido por ancha autopista. No tocaron pelo hasta que alcanzaron la base de la coronilla...
"¡Pero si sólo tengo dieciocho años! ¡¿Cómo voy a estar tan calvo?!".
Vio la figura femenina zambullirse en el lujoso estanque. A pesar del cristal que les separaba pudo escuchar el ruido que producía su alegre chapoteo en el agua, que aparecía enigmáticamente iluminada con un sol de estío y de media tarde.
No había dejado de palparse -sólo por instinto- la cabeza, en busca de más pelo. Su mano regresó, finalmente, hasta la frente, lugar en donde pudo apreciar unas pequeñas incisiones...
-Código de barras; código de puntos... -le susurró al oído la misma voz que le recibiera junto a la verja.
"¡El médico!".
Se palpó, de nuevo, desesperadamente, las pequeñas cicatrices.
-¡¿Aldous...?! -apremió.
-Sí; al habla...
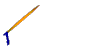
|